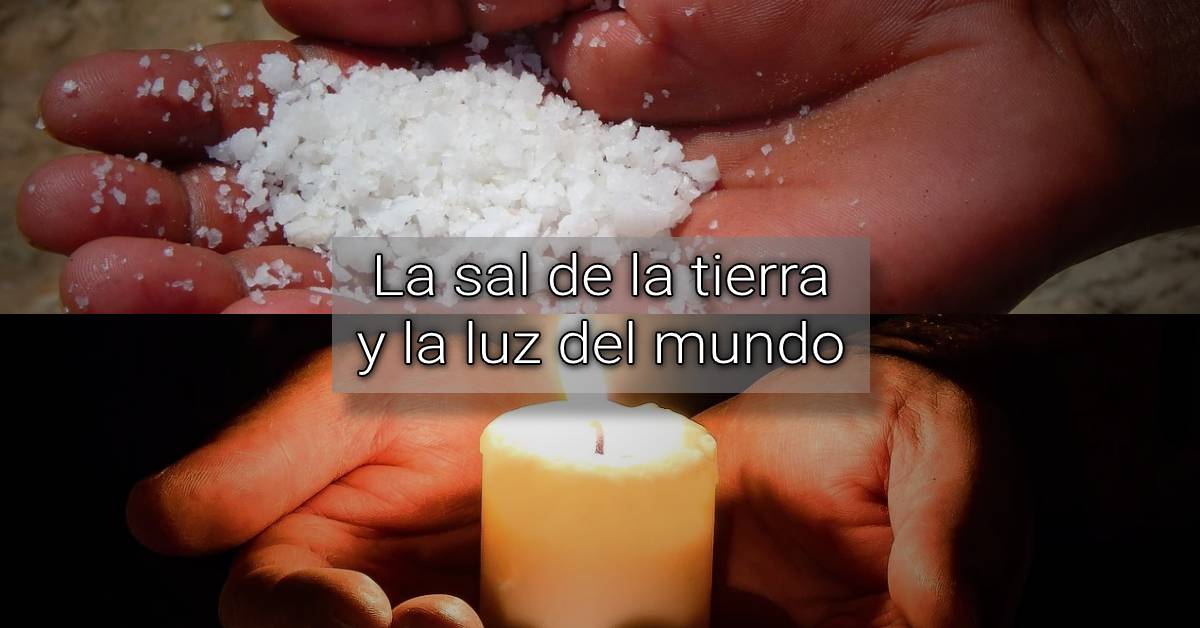II Domingo de Cuaresma. Año A
“En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, el hermano de este, y los hizo subir a solas con Él a un monte elevado. Ahí se transfiguró en su presencia: su rostro se puso resplandeciente como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la nieve. De pronto aparecieron ante ellos Moisés y Elías, conversando con Jesús.
Entonces Pedro le dijo a Jesús: Señor, ¡qué bueno sería quedarnos aquí! Si quieres, haremos aquí tres chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías.
Cuando aún estaba hablando, una nube luminosa los cubrió y de ella salió una voz que decía: Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puestas mis complacencias; escúchenlo. Al oír esto, los discípulos cayeron rostro en tierra, llenos de un gran temor. Jesús se acercó a ellos, los tocó y les dijo: Levántense y no teman. Alzando entonces los ojos, ya no vieron a nadie más que a Jesús.
Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó: No le cuenten a nadie lo que han visto, hasta que el Hijo del hombre haya resucitado de entre los muertos”.
(Mateo 17, 1-9)
Ahí se transfiguró
P. Enrique Sánchez G. Mccj
¡Señor, qué bueno sería quedarnos aquí! Estas palabras saltan a la vista en cuanto leemos estos cuantos versículos del capítulo 17 del evangelio de San Mateo porque será algo bello estar cerca del Señor que nos revela lo extraordinaria que puede ser nuestra vida cuando tenemos a Dios cerca de nosotros.
El momento que nos relata el evangelio de este segundo domingo de cuaresma, seguramente, fue uno de las experiencias que marcaron más profundamente la vida de aquellos tres apóstoles que podrían ser considerados como privilegiados, pues habían visto con sus propios ojos la gloria de Dios manifestada en la persona de Jesús.
La Transfiguración era, una vez más, el testimonio que Dios mismo daba de que en la persona de Jesús era Dios mismo que venía al encuentro de una humanidad que encontraba dificultades para reconocer su presencia y su propósito de quedarse para siempre como el único capaz de devolver a cada persona la dignidad que le correspondía como hija de Dios.
Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puestas mis complacencias. Estas palabras no sólo resonaron en los oídos de aquellos tres discípulos, que no acababan de entender lo que estaba pasando; sino que tuvieron un efecto en sus corazones, lo que les permitiría, a partir de ese momento, ir hasta el final de lo que estaba por comenzar.
Lo que les esperaba era el camino por el que acompañarían a Jesús en aquella terrible experiencia de la pasión, del viacrucis, que terminaría en aquel espectáculo, inaceptable a los ojos.
Era algo insoportable ver a su Señor humillado, condenado injustamente y Finalmente colgado aquel madero destinado a los peores criminales de su tiempo.
Había sido necesario que la Transfiguración tuviera lugar en aquella montaña en donde la gloria de Dios se manifestaba en todo su resplandor para confirmar la fe tambaleante aún de los discípulos, quienes, no obstante que habían visto tantos signos y milagros, acababan de entender con los ojos de la fe quién era verdaderamente Jesús.
Ahora, ahí ante sus ojos habían visto a Moisés y a Elías juntos lo que significaba que los tiempos de la salvación habían llegado. La ley y los profetas unidos en aquellos dos grandes personajes del antiguo testamento eran la garantía de el momento había llegado y con la presencia de Jesús entre ellos, ya no había que seguir esperando la realización del plan de Dios. El Mesías estaba ya ahí́, para que el Reino de Dios pudiese empezar y establecerse definitivamente.
Curiosamente y contrariamente a lo que todo mundo se hubiese imaginado, el Señor que aparecía resplandeciente ante los ojos de aquellos discípulos, no llegaba como muchos lo estaban esperando. No se presentaba como el Mesías acompañado de ejércitos, con el poder de destruir y de responder a la violencia con la guerra. Su poder no estaba respaldado en la fuerza que somete y esclaviza, sino que se presentaba como el Señor en quien se manifestaría su grandeza y su gloria en la medida en que abrazaba el camino de la entrega y de la Cruz, en donde se mostraría la fuerza del amor que salva.
La Transfiguración había sido necesaria para que aquellos discípulos. Para ellos que tendrían la misión de acompañar a Jesús en todo su itinerario, hasta ser testigos de otro momento único el día de la resurrección en donde otra luz resplandecería, la luz que acabaría con las tinieblas de la muerte.
Transfigurado ante sus ojos, Jesús les estaba dando la última lección de lo que implicaría ser sus discípulos. Ahora, también a ellos les tocaría hacer el camino de la renuncia de sí́ mismos, de la aceptación de dejarlo todo por amor a su maestro y Señor; les tocaría caminar tras sus huellas, en silencio, dando testimonio de lo exigente que puede ser el amor a Jesús.
Al aparecer resplandeciente ante sus ojos, Jesús estaba enseñando a sus discípulos lo que les tocaría vivir también a ellos. Verían la gloria de Dios resplandecer no sólo ante sus ojos, sino en lo profundo de sus corazones.
Aceptando seguir los pasos del Señor, les tocaría igualmente hacer en carne propia la experiencia del sufrimiento, de la entrega total de sus vidas y, sin duda, también del resplandeciente momento de la resurrección.
Llegados a este punto de la aventura de ser seguidores de Jesús empezaban a darse cuenta de que las palabras saldrían sobrando, y tal vez por eso Jesús mismo les prohíbe que hablen de lo que han contemplado sobre la montaña. Nadie les entendería y muy difícilmente les creerían.
Ahora era el momento del silencio, de la ausencia de las muchas palabras con las cuales se evita que Dios manifieste sus planes en la vida.
Tal vez era la ocasión de no decir nada para entender mejor las cosas, para hacerse capaces de aquella escucha en la cual se entienden muchas cosas, porque se deja que sea el Señor que hable.
Y será justamente, después de la resurrección, que aquellos discípulos aturdidos y encandilados por la contemplación que habían tenido el día de la Transfiguración, que empezarán a dar testimonio.
No se tratará de compartir con palabras lo que habían aprendido del Señor, ni de dar la información que habían ido acumulando a lo largo de los tres años que lo habían acompañado en la misión que el Padre le había confiado.
Ahora se trataba de transmitir de lo que habían vivido estando a su lado y compartiendo cada instante de su vida.
Viniendo a nosotros, seguramente no tendremos la ocasión de hacer la experiencia de Pedro, de Santiago y de Juan, porque sabemos que la Transfiguración esa manera no sucede todos los días. Pero eso no impide que reconozcamos que el Señor se va transfigurando cada día de muchas otras maneras.
Dios está presente en nuestras vidas y no lo podemos negar, cuando creamos un mínimo de condiciones para estar en su presencia. Cuando salimos de nuestros mundos tan materializados y nos abrimos a otras realidades en donde los valores que nos mueven están en el orden de lo que no se puede controlar, dominar con nuestros intereses. Cuando nos abrimos o nos damos tiempo para contemplar lo bello que Dios va creando cada día para nosotros. Cuando disfrutamos lo satisfactorio que puede ser establecer lazos de cariño, de cordialidad, de respeto, de aceptación con las personas que Dios pone ahí́ tan cerca de nosotros.
Dios se nos transfigura en la persona de Jesús que lo podemos contemplar en la eucaristía que celebramos cada día, en donde lo reconocemos en su cuerpo y en su sangre. Lo vemos en el Santísimo Sacramente que con humildad exponemos ante nosotros para su adoración.
Y no tendríamos que olvidar que también se nos transfigura en el hermano que sufre, en el que vive abandonado, en el que está solo no muy lejos de donde habitamos, del enfermo que necesita una palabra de aliento y una mano tendida en su dolor.
Se nos transfigura también en aquella madre que ha sido abandonada y que está obligada a cargar con la responsabilidad de sus hijos. Está en el joven que no encuentra su camino y al que no se le brinda la oportunidad de crearse un futuro con serenidad y confianza.
Se nos transfigura igualmente en los momentos bellos que podemos vivir en la experiencia de oración que nos llenan el corazón, como seguramente las estamos viviendo en este tiempo de cuaresma durante el cual hemos querido ponernos a la escucha del Señor que nos habla.
Jesús se nos transfigura, también a nosotros, para que no olvidemos que tenemos muchos hermanos lejanos y cercanos que esperan de nosotros un testimonio auténtico como personas que son responsables llevar la buena noticia a todos y especialmente a los más alejados, para que la luz de Cristo resplandezca también entre ellos.
El Señor nos invita a no decir muchas palabras, pero nos pide que estemos presentes ahí́ en donde hace falta que alguien recuerde a nuestros hermanos que Cristo, el Mesías, ya está entre nosotros y que una vez más está dando su vida para que podamos tener la vida en plenitud.
Pidamos la gracia de ser esos misioneros capaces de seguir las huellas del Señor por los caminos que conducen al calvario, que nos dé la valentía para no echarnos para atrás en el momento de la prueba y del sufrimiento y que nos conceda estar presentes en el momento en que nos invitará a participar con él de la gloria resplandeciente de su resurrección.
Escuchar a Jesús
José Antonio Pagola
El centro de ese relato complejo, llamado tradicionalmente la «transfiguración de Jesús», lo ocupa una voz que viene de una extraña «nube luminosa», símbolo que se emplea en la Biblia para hablar de la presencia siempre misteriosa de Dios, que se nos manifiesta y, al mismo tiempo, se nos oculta.
La voz dice estas palabras: «Este es mi Hijo, en quien me complazco. Escuchadlo». Los discípulos no han de confundir a Jesús con nadie, ni siquiera con Moisés o Elías, representantes y testigos del Antiguo Testamento. Solo Jesús es el Hijo querido de Dios, el que tiene su rostro «resplandeciente como el sol».
Pero la voz añade algo más: «Escuchadlo». En otros tiempos, Dios había revelado su voluntad por medio de los «diez mandamientos» de la Ley. Ahora la voluntad de Dios se resume y concreta en un solo mandato: «Escuchad a Jesús». La escucha establece la verdadera relación entre los seguidores y Jesús.
Al oír esto, los discípulos caen por los suelos «aterrados de miedo». Están sobrecogidos por aquella experiencia tan cercana de Dios, pero también asustados por lo que han oído: ¿podrán vivir escuchando solo a Jesús, reconociendo solo en él la presencia misteriosa de Dios?
Entonces Jesús «se acerca, los toca y les dice: “Levantaos. No tengáis miedo”». Sabe que necesitan experimentar su cercanía humana: el contacto de su mano, no solo el resplandor divino de su rostro. Siempre que escuchamos a Jesús en el silencio de nuestro ser, sus primeras palabras nos dicen: «Levántate, no tengas miedo».
Muchas personas solo conocen a Jesús de oídas. Su nombre les resulta tal vez familiar, pero lo que saben de él no va más allá de algunos recuerdos e impresiones de la infancia. Incluso, aunque se llamen cristianos, viven sin escuchar en su interior a Jesús. Y sin esa experiencia no es posible conocer su paz inconfundible ni su fuerza para alentar y sostener nuestra vida.
Cuando un creyente se detiene a escuchar en silencio a Jesús, en el interior de su conciencia escucha siempre algo como esto:
«No tengas miedo. Abandónate con toda sencillez en el misterio de Dios. Tu poca fe basta. No te inquietes. Si me escuchas, descubrirás que el amor de Dios consiste en estar siempre perdonándote. Y, si crees esto, tu vida cambiará. Conocerás la paz del corazón».
En el libro del Apocalipsis se puede leer así: «Mira, estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y me abre la puerta, entraré en su casa». Jesús llama a la puerta de cristianos y no cristianos. Podemos abrirle la puerta o rechazarlo. Pero no es lo mismo vivir con Jesús que sin él.
http://www.musicaliturgica.com
Escuchadle
Inma Eibe, ccv
En el tiempo de Cuaresma, la liturgia del segundo domingo nos acerca cada año al relato de la Transfiguración de Jesús. Después de acompañarle en el desierto (el primer domingo), somos llevados a una montaña alta de la mano de Jesús.
Del desierto al monte. Conocemos la simbología de estos dos espacios. El desierto es el lugar de la soledad y el silencio, de la sequía, del ardor y la sed, del calor y la ausencia de caminos claros por los que avanzar. Pero, como bien sabemos, es también (y por ello mismo) el lugar del encuentro con el Dios de la Vida, con Aquel que está enamorado de nosotros (cf. Os 2,14). El monte es el lugar por excelencia de la comunicación de Dios. En el monte Dios se revela, se muestra, se comunica. En todas las tradiciones religiosas es el ámbito de lo divino.
El relato ante el que nos encontramos está muy elaborado y en él se presenta una teofanía descrita con la estructura y los elementos que hallamos en el Antiguo Testamento. Los primeros cristianos, tras la experiencia pascual, construyen un relato para expresarnos la presencia divina en Jesús con los elementos que para ellos eran conocidos y comprensibles.
Si lo que nos relatan lo hubieran experimentado los discípulos con anterioridad a la muerte de Jesús, seguramente se hubieran enfrentado al final de su vida de otra manera. Pero, como bien sabemos, la confirmación de quién era realmente Jesús les llega a los discípulos sólo tras la experiencia pascual. Es entonces cuando son capaces de entender y acoger que el Jesús Resucitado con el que se encontraron tras la experiencia en Jerusalén es el mismo que caminó con anterioridad junto a ellos por los caminos de Palestina, el mismo que murió en una cruz. Y es entonces cuando pueden elaborar este texto, tan cargado de simbolismo y expresividad.
En muchas cosas nos recuerda al del Bautismo (Mt 3,17). La voz de Dios expresa prácticamente lo mismo: “Este es mi hijo, el amado, mi predilecto”. Sin embargo, hay una novedad: el imperativo “escuchadle”.
Pedro, Santiago y Juan suben junto a Jesús al monte como lo hicieron Aarón, Nadab y Abiú y 70 ancianos acompañando a Moisés (Ex 24,1). Moisés y Elías, representantes de la Ley y los profetas, son mostrados en diálogo con Jesús. Pero Jesús y su Evangelio trascienden todo lo vivido anteriormente. Por eso, aunque Pedro propone levantar una tienda igual para cada uno, es Dios mismo quien le interrumpe (“Todavía estaba hablando…”) para que todo quede resituado.
Es a él, a Jesús, a su Hijo amado, a quien hay que escuchar. En griego, “akouete autou” significa escuchadle a él solo. Dios se hace presente como lo ha hecho a lo largo de toda la historia pero ahora, en Jesús, lo lleva a cabo de un modo nuevo. Por eso hay que escucharlo. Y escuchar al Hijo predilecto es conformarse con él, transformarse en él y vivir como él, entregando la vida hasta el final por amor.
El espanto con el que los discípulos caen de bruces en el suelo es el propio de las teofanías. La presencia de lo divino asusta al ser humano porque éste se hace consciente de quién es él y quién es Dios. Pero el miedo que este relato nos describe podemos entenderlo también como aquel que brota en el creyente ante esta conciencia. ¿Cómo puede Dios mismo manifestarse ante mí? ¿Y cómo puede ser que se manifieste en Jesús, cuyo camino pasa por la cruz y la muerte?
No debemos olvidar el contexto en el que Mateo introduce este relato. Se incluye inmediatamente después del primer anuncio de la Pasión y de la reacción enardecida de un Pedro que no termina de enterarse bien y a quien Jesús regaña fuertemente. ¿Cómo no temer cuando lo último que Jesús les ha dicho es: “si alguno quiere venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, cargue con sus cruz y me siga” (Mt 16,24)?
Los discípulos caen aterrados de miedo. Jesús se acerca y los toca. Como lo hizo siempre en el camino ante quienes sufrían alguna enfermedad o estaban abatidos. Jesús, a quien reconocemos como nuestro Dios y Señor, no se queda en el monte ni en la nube, ni en la luz resplandeciente… Nuestro Dios y Señor se acerca una y otra vez a ti, a mí… nos toca y nos habla invitándonos a no tener miedo y a ponernos en pie; invitándonos a volver a los caminos sanando, proclamando la Buena Noticia, liberando.
En este tiempo de Cuaresma, tiempo intenso de oración y de preparación, tiempo de conversión, este relato se nos regala como una invitación a mantener la esperanza y la consciencia de que caminamos hacia la Pascua y Resurrección. Pero no de cualquier modo, lo hacemos de la mano de Jesús, a quien debemos escuchar y quien nos conduce por los caminos invitándonos a vivir como él, quien –si caemos por alguna razón– se acerca siempre, nos levanta y nos dice: “no temas”.
El Rostro ‘transfigurado’no quiere rostros ‘desfigurados’
Romeo Ballan, mccj
En el segundo domingo de Cuaresma tenemos una cita anual fija: la Transfiguración de Jesús sobre el monte Tabor (Evangelio). El hecho ocurre “seis días después” (v. 1) de los encuentros en Cesarea de Felipe (con la profesión de fe de Pedro, la promesa de su primacía, el primer anuncio de la pasión (Mt 16,13-28). Cada uno de estos hechos aporta piezas significativas para la configuración del verdadero rostro de Cristo, hacia el cual la antífona de entrada nos invita a mirar: “Busquen mi rostro. Tu rostro buscaré, Señor; no me escondas tu rostro” (Sal 26,8-9). Una respuesta a tan insistente súplica llega de un alto monte (v. 1), donde Jesús se transfiguró ante tres discípulos escogidos: “Su rostro resplandecía como el sol y sus vestidos se volvieron blancos como la luz” (v. 2). La luz no viene de afuera, sino que emana desde dentro de la persona de Jesús. Con razón, Lucas, en el texto paralelo, subraya que Jesús subió al monte “para orar, y mientras oraba, el aspecto de su rostro cambió” (Lc 9,28-29). De la relación con su Padre, Jesús sale transformado interiormente; la plena identificación con el Padre resplandece en el rostro de Jesús (cfr. Jn 4,34; 14,11).
Jesús no busca su auto-glorificación; quiere que sus discípulos descubran mejor su identidad y su misión. Para tal fin, sobre el monte se realiza una manifestación de la Trinidad a través de tres signos: la voz, la luz y la nube. La voz del Padre proclama a Jesús su “Hijo, el amado. Escúchenlo” (v. 5); la luz emana del cuerpo mismo del Hijo Jesús; la nube es símbolo de la presencia del Espíritu. En ese contexto de gloria, que es un adelanto de su Pascua, Jesús habla con Moisés y Elías “de su partida, que estaba para cumplirse en Jerusalén” (Lc 9,31). Oración y revelación de la Trinidad, pasión y glorificación: ahora los discípulos pueden entender algo más acerca de su Maestro. Podemos acoger una invitación para cada uno de nosotros: busquémonos un tiempo -posiblemente prolongado – para contemplar el rostro de Jesús, hasta poder decir, como Pedro: “Señor, bueno es estarnos aquí” (v. 4).
Nunca la verdadera oración es evasión. Para Jesús la oración era un momento fuerte de identificación con el Padre y de adhesión coherente y confiada a su plan de salvación. Este camino de transformación interior es el mismo para Jesús, para el discípulo y para el apóstol. La oración, vivida como escucha-diálogo de fe y de humilde abandono en Dios, tiene la capacidad de transformar la vida del cristiano y del misionero; es la única experiencia fundante de la misión. La oración alcanza su momento más verdadero cuando desemboca en el servicio al prójimo necesitado. El B. Óscar A. Romero, obispo y mártir en El Salvador (+24.3.1980) era tajante en declarar: “Una religión de misas dominicales, pero de semanas injustas, no le gusta al Señor; una religión llena de oraciones, pero sin denunciar las injusticias, no es cristiana”. En una homilía cuaresmal Benedicto XVI explicó muy bien la dimensión misionera de la oración “La oración es garantía de apertura a los demás. La verdadera oración nunca es egocéntrica; siempre está centrada en los demás. La verdadera oración es el motor del mundo, porque lo tiene abierto a Dios”.
El discípulo-misionero está convencido de que Dios es fiel y lo acompaña en todas las etapas y peripecias de la vida: en los comienzos, en los momentos de Tabor y en los momentos de Getsemaní. Dan testimonio de ello también Abrahán y Pablo. Abrahán se fio de Dios (I lectura) que lo invitaba a salir de su tierra y a dejar sus parientes para ir hacia un país desconocido (v. 1), que Dios le habría mostrado. Igualmente, San Pablo dejó el camino de Damasco para correr la nueva aventura con Jesús. Por tanto, podía exhortar al discípulo Timoteo (II lectura): “Según la fuerza de Dios,toma parte en los duros trabajos del Evangelio” (v. 8).
El Evangelio de Jesús requiere necesariamente un compromiso tenaz por la defensa y la promoción de las personas más débiles, cuya dignidad humana se ve a menudo afeada y desfigurada por tantas formas de violencia, explotación, abandono, hambre, enfermedades, ignorancia. ¡Cualquier afeamiento de la dignidad humana es contrario al proyecto original de Dios, Padre de la Vida! ¡Allí donde hay un rostro humano afeado y desfigurado, es imperiosa y urgente la presencia de la Iglesia y de los misioneros del Evangelio! Jesús, con su rostro hermoso y ‘transfigurado’, no quiere que haya hermanos y hermanas con rostros ‘desfigurados’. La actividad misionera se hace, por tanto, cercanía a las personas que están en el dolor, contacto con las heridas y curación de las llagas – físicas o morales – de los que sufren.