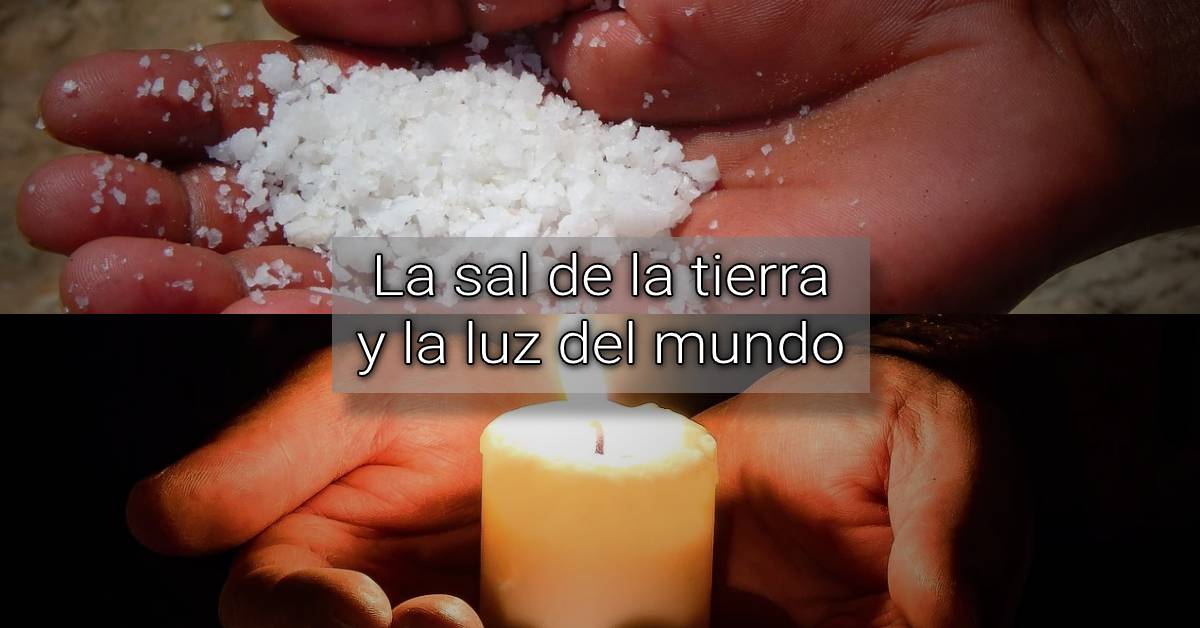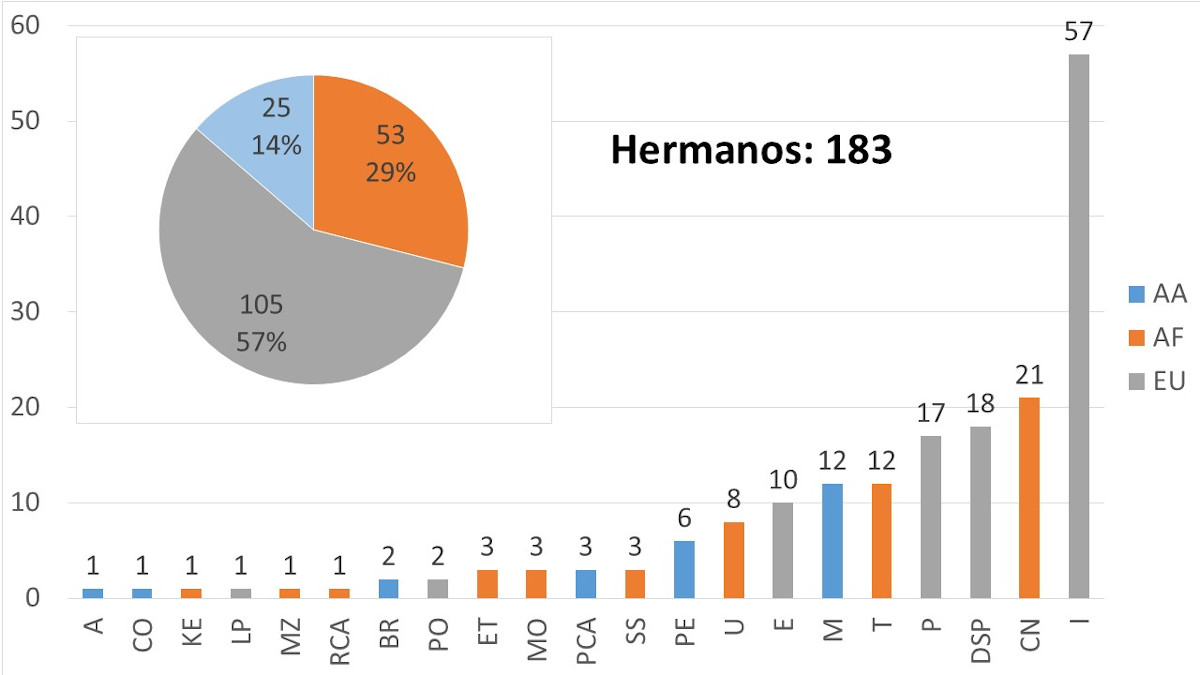V Domingo ordinario. Año A
“En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: Ustedes son la sal de la tierra. Si la sal se vuelve insípida, ¿con qué se le devolverá el sabor? Ya no sirve para nada y se tira a la calle para que la pise la gente.
Ustedes son la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad construida en lo alto de un monte; y cuando se enciende una vela, no se esconde debajo de una olla, sino que se pone sobre un candelero, para que alumbre a todos los de la casa.
Que de igual manera brille la luz de ustedes ante los hombres para que viendo las buenas obras que ustedes hacen, den gloria a su Padre, que está en los cielos”.
(Mateo 5, 13-16)
Ser Sal de la tierra y luz del mundo
P. Enrique Sánchez G., mccj
El discurso de las Bienaventuranzas, que escuchamos en el Evangelio el domingo pasado, decíamos que era como el contenido formativo que Jesús había dado a sus discípulos, subrayando los valores sobre los que se tenía que construir el Reino de los cielos.
Los discípulos iban descubriendo que su llamada a colaborar en la misión de Jesús era, sobre todo, algo que les abría un camino muy singular para alcanzar una felicidad que no encontraban en el mundo.
Cada una de las Bienaventuranzas ponía en evidencia una situación concreta en la que también nosotros podríamos decir que nos encontramos inmersos, una carencia, un sufrimiento o un dolor que aflige nuestra existencia; pero a esas realidades Dios está siempre dispuesto a dar una alternativa que abre a la esperanza, al optimismo, a la confianza y a la felicidad que se manifiesta en alegría.
El ser discípulos de Jesús parecía ofrecer una posibilidad de vida que invitaba a seguir un camino distinto de lo que el mundo ofrecía. Era una alternativa que obligaba a ver más lejos, a ir más allá de los horizontes no muy alentadores en los que muchos podían sentirse atrapados y sin ilusiones de futuro. Sentirse Bienaventurados seguramente había sido la mejor noticia que habían recibido.
Leyendo el Evangelio es fácil que nos demos cuenta de que hay un movimiento en las palabras y en los acontecimientos que se nos van narrando que nos invita a ir a cada paso un poquito más lejos.
En el texto de este domingo, Jesús continua su enseñanza introduciendo dos elementos muy comunes de la vida ordinaria para ilustrar lo que quiere que quede bien claro en la mente y en los corazones de sus discípulos: la sal y la luz.
La sal, todos sabemos que no es sólo algo que ponemos en la comida para resaltar los sabores y despertar el apetito. No es únicamente lo que da sabor, sino que tiene muchas otras cualidades que en tiempos de Jesús eran de gran valor.
La sal por su componente servía para conservar los alimentos en donde no existían nuestros refrigerados modernos, era una substancia útil para purificar, era un conservante de los alimentos, por mencionar sólo algunos.
En el caso del evangelio lo que se subraya es el sabor que da a los alimentos, lo que resalta y hace sabroso lo que comemos, aunque hoy las nuevas dietas no tengan por bien afamada la sal.
Pero se nos dice también que es algo que se puede contaminar, que puede ser amenazada por otros elementos o impurezas que acaban por hacerla insípida y en ese caso no sirve para nada, como si se convirtiera en polvo.
La sal cuando es sacada del mar tiene una gran concentración de los elementos que la hacen ser justamente salada, pero es fácil que se contamine cuando se deja que se mezcle con la arena u otros bichos y entonces sólo sirve, como dice el evangelio para ser pisoteada, pierde su cualidad y su valor.
Aplicando esta información a la vida de los discípulos y a hasta nuestros días a la vida cristiana, Jesús quiere hacer entender que, tantos ellos como nosotros, estamos invitados a ser una presencia en el mundo que sea capaz de darle un sabor distinto a la vida de todos nuestros hermanos.
Para ser discípulos no es suficiente aprender la lección y memorizar algunas palabras de lo que Jesús nos enseña; se trata de algo más profundo y exigente. Hay que cambiar la realidad de nuestro mundo dando un testimonio que haga que donde estemos presentes la vida tenga otro sabor, que se resalte lo bueno y lo bello de tener a Dios con nosotros. Que dé gusto consumir todo lo que Jesús nos enseña.
Ser sal del mundo, en nuestro caso, es ser una presencia que permita a nuestros hermanos sentir y descubrir que hay una manera de vivir que vale la pena. Que la vida cristiana no sólo es cumplimiento de mandamientos y acumulación de sacrificios que agobian la existencia; sino que se trata más bien de mostrar con nuestro estar en el mundo que ser cristianos es algo que llena el corazón de satisfacción y de alegría.
Pero aquí es en donde muchas veces nos damos cuenta de que no hemos sabido responder positivamente a esa vocación que es la nuestra. En muchas partes no faltan los cristianos que han dejado de ser significativos, que no entusiasman; al contrario, con su ejemplo alejan a las personas porque nuestro testimonio ha dejado mucho qué desear. Somos sal que perdió su fuerza, que se hizo insípida, se convirtió en polvo que muchos pisotean y desprecian, porque no tiene sabor y ya no despierta el apetito para intentar al menos probar.
El otro elemento, por medio del cual Jesús nos invita a reflexionar, es la luz como algo que se expone en lo alto para que todos puedan ver, para que nadie se quede en la oscuridad; para que quien se sienta iluminado pueda caminar por senderos seguros, por caminos de verdad.
Como la luz no se enciende para ocultarla debajo de la mesa, así la luz del cristiano tiene que ser algo que ilumine, que resplandezca en un mundo en donde no faltan las sombras de la maldad.
El discípulo de Jesús está llamado a irradiar la luz que recibe del Señor. En otras palabras, se trata de ser testigos resplandecientes de una luz que se lleva dentro. La luz que ha vencido las tinieblas que impiden avanzar en la vida.
El testimonio del discípulo tiene que ser como la luz que permite ver, que permite encontrar a quien se busca, al Señor, muchas veces en medio de realidades marcadas por la oscuridad de una sociedad que se empeña en ocultar lo que bueno, noble y santo.
La exigencia de Jesús para que sus discípulos sean luz en el mundo tiene sentido y percibimos su valor cuando nos damos cuenta de cuánta necesidad tenemos de ver a Dios a nuestro lado, de sentir su presencia en los momentos en que todo nos puede parecer confuso, en las ocasiones en que no sabemos a quién creerle; ahí el testimonio del cristiano como discípulo de Jesús que resplandece a través de sus obras se convierte en buena noticia que alienta a los demás a seguir sus pasos.
A este punto, vale la pena preguntarnos ¿qué sabor estamos aportando a la vida ahí en donde nos encontramos? ¿Qué es lo bueno y agradable que estamos poniendo en nuestra vida y en la vida de los demás desde nuestro ser cristianos?
¿Cómo estamos siendo resplandor de la presencia de Dios que pasa a través de nuestras vidas y que entusiasma a los demás diciendo: vean cómo es bello ser cristianos?
Es muy importante que nos convenzamos de que siendo discípulos de Jesús tenemos la gran responsabilidad que nos obliga a aportar al mundo el sabor de Dios, ese gusto particular que permita apreciar cada momento de nuestra historia como una bendición y un don en donde no hay espacio para los tibios.
Tenemos que ser luz que permita a nuestros hermanos descubrir la presencia de Dios en nuestras vidas para que también ellos puedan dar gloria a Dios, es decir, bendecirlo y agradecerle el permitirnos vivir ya desde ahora la maravilla del Reino.
Ustedes son la sal de la tierra. Ustedes son la luz del mundo. Esta es la tarea que nos confía el Señor y el compromiso que queremos asumir para corresponder a la bondad que el Señor tiene para con nosotros.
Pidamos para que se nos conceda entender y vivir con alegría esa gran misión que el Señor comparte con nosotros, que podamos ser presencia de Dios que le da luz y sabor a nuestras vidas y a las vidas de todos aquellos a quienes nos envía como testigos suyos.
La esperanza de una Iglesia Sal y Luz
P. Manuel João Pereira Correia, mccj
El domingo pasado, el Señor nos sorprendió con las Bienaventuranzas, invirtiendo nuestros criterios de felicidad. Hoy se dirige directamente a nosotros, sus discípulos, y vuelve a sorprendernos, revelando nuestra identidad más profunda: «Vosotros sois la sal de la tierra. Vosotros sois la luz del mundo». Se dirige al grupo de sus discípulos y dice: «Vosotros sois» la sal y la luz, utilizando el verbo en presente y no en futuro. No es una exhortación ni un imperativo para llegar a ser algo que todavía no somos, sino una afirmación. ¡Además, Jesús declara que ellos son «la» sal y «la» luz!
Para captar la carga casi provocadora de una afirmación semejante, basta recordar que los rabinos decían: «La Torá —la Ley dada por Dios a su pueblo— es como la sal, y el mundo no puede vivir sin la sal». Decían también: «Así como el aceite da luz al mundo, así Israel es la luz del mundo». Por lo tanto, lo que Jesús está diciendo es algo paradójico: el pequeño e insignificante grupo de sus discípulos, sin peso social ni religioso, es comparado con las instituciones sagradas de Israel o incluso las sustituye.
«Vosotros sois la sal de la tierra»
Todos podemos percibir la fuerza de esta comparación. La sal da sabor a los alimentos, los hace sabrosos. Sin sal no hay gusto, no hay placer al comer. Así, el discípulo de Jesús da sabor a la tierra, gusto a la convivencia humana, sentido a la vida.
La sal está también vinculada a la inteligencia. El discípulo de Jesús es portador de un saber, de una sabiduría nueva (cf. Pablo en la segunda lectura, 1 Corintios 2,1-5).
Además, la sal se utilizaba para evitar la descomposición de los alimentos. El discípulo de Jesús es, por tanto, un antídoto contra la corrupción de la sociedad. De esta propiedad de la sal provenía también la costumbre de esparcir sal sobre los documentos como signo de su perennidad. Un «pacto de sal» era definitivo, no podía ser quebrantado. Incluso la alianza de Dios era llamada alianza de sal, o «salada», para indicar que era eterna.
Desde la raíz latina, algunas palabras relacionadas con la salud están emparentadas con el término sal, como salve, salud, salvación…
¿En qué significados pensaba Jesús cuando nos dice: «Vosotros sois la sal de la tierra»? Muy probablemente en todo este conjunto simbólico.
«Pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué se la hará salada? No sirve para nada más que para ser arrojada fuera y pisoteada por la gente».
Nos parece extraño que la sal pueda perder sus propiedades. Tal vez haya aquí una referencia a cierto tipo de sal extraída del mar Muerto, que perdía fácilmente su sabor. Sin embargo, es interesante notar que la expresión «si la sal pierde su sabor» podría traducirse literalmente como «si la sal enloquece». El discípulo, si pierde su identidad, «enloquece» y ya no sirve para nada.
«Vosotros sois la luz del mundo»
En la Biblia, la luz es una de las realidades más cargadas de simbolismo. Aparece al comienzo como la primera obra de Dios (Génesis 1,3) y se encuentra de nuevo al final: «Ya no necesitarán la luz de una lámpara ni la luz del sol, porque el Señor Dios los iluminará» (Apocalipsis 22,5).
Solo el Evangelio de Mateo atribuye al discípulo la prerrogativa de ser luz. San Juan, el autor que más habla de la luz, la atribuye siempre a Cristo: «Yo soy la luz del mundo» (Jn 8,12; cf. también 9,5). Los discípulos llegan a ser, por reflejo, «hijos de la luz» (Jn 12,36). Encontramos esta expresión también en san Pablo (1 Tesalonicenses 5,5; Efesios 5,8). Es evidente que estas dos afirmaciones no se oponen: el discípulo será siempre una luz reflejada de la del Maestro.
Ser sal y luz entre límites y debilidades
¿Cuál es nuestra reacción ante esta sorprendente revelación de Jesús? La más espontánea sería la alegría y el entusiasmo de vernos así asociados a la vida y a la misión de Jesús. Sin embargo, el peso y la responsabilidad de una vocación tan alta también pueden intimidarnos. Y, sin embargo, Jesús cree en nosotros, confía en nosotros, a pesar de nuestros límites y debilidades.
Pero ¿qué sentiríamos si Jesús nos proclamara sal de la tierra y luz del mundo delante de los no creyentes de hoy? Casi con toda seguridad, un gran embarazo. ¿Cómo podría sostenerse una Iglesia humillada por los escándalos y frenada por un clericalismo que ha transformado el servicio en poder? ¿Una Iglesia desgarrada por luchas internas y dividida por extremismos? ¿Cómo ser creíbles si nos convertimos en sal sin sabor y escondemos la luz bajo el celemín de los oportunismos? ¿Si perdemos la sal del testimonio y la luz de la profecía?
«No temas, pequeño rebaño»
¿Tiene esta Iglesia nuestra la posibilidad de renacer y, aunque sea pequeña, convertirse en la sal de esta tierra y en la luz de nuestro mundo? ¡Sí, la historia bimilenaria de la Iglesia lo demuestra! ¡Sí, la esperanza lo asegura! Sin embargo, hay tres condiciones.
- Aceptar pasar por el crisol del «pequeño resto» del que hablan los profetas. Dios actúa según la lógica evangélica de la pequeñez. En cada época, cuando la Iglesia tiende a volverse «mundana» y deja de ser sal y luz, debe volver a sus orígenes;
- Redescubrir nuestra vocación misionera de ser para los demás. El cristiano y la Iglesia existen para dar sentido y sabor a la sociedad en la que vivimos e iluminar la realidad que nos rodea. Como la luz y la sal, estamos llamados a hacerlo con una presencia discreta, que no llama la atención sobre sí misma;
- Confiar en la palabra de Jesús: «No temas, pequeño rebaño, porque a vuestro Padre le ha parecido bien daros el Reino» (Lc 12,32).
En conclusión, ¿qué espera el Señor de nosotros? Tal vez nos esté pidiendo aceptar la sal del sufrimiento y colocar nuestra luz en el candelero de la cruz.
Salir a las periferias
José Antonio Pagola
Jesús da a conocer con dos imágenes audaces y sorprendentes lo que piensa y espera de sus seguidores. No han de vivir pensando siempre en sus propios intereses, su prestigio o su poder. Aunque son un grupo pequeño en medio del vasto Imperio de Roma, han de ser la “sal” que necesita la tierra y la “luz” que le hace falta al mundo.
“Vosotros sois la sal de la tierra”. Las gentes sencillas de Galilea captan espontáneamente el lenguaje de Jesús. Todo el mundo sabe que la sal sirve, sobre todo, para dar sabor a la comida y para preservar los alimentos de la corrupción. Del mismo modo, los discípulos de Jesús han de contribuir a que las gentes saboreen la vida sin caer en la corrupción.
“Vosotros sois la luz del mundo”. Sin la luz del sol, el mundo se queda a oscuras y no podemos orientarnos ni disfrutar de la vida en medio de las tinieblas. Los discípulos de Jesús pueden aportar la luz que necesitamos para orientarnos, ahondar en el sentido último de la existencia y caminar con esperanza.
Las dos metáforas coinciden en algo muy importante. Si permanece aislada en un recipiente, la sal no sirve para nada. Solo cuando entra en contacto con los alimentos y se disuelve con la comida, puede dar sabor a lo que comemos. Lo mismo sucede con la luz. Si permanece encerrada y oculta, no puede alumbrar a nadie. Solo cuando está en medio de las tinieblas puede iluminar y orientar. Una Iglesia aislada del mundo no puede ser ni sal ni luz.
El Papa Francisco ha visto que la Iglesia vive hoy encerrada en sí misma, paralizada por los miedos, y demasiado alejada de los problemas y sufrimientos como para dar sabor a la vida moderna y para ofrecerle la luz genuina del Evangelio. Su reacción ha sido inmediata: “Hemos de salir hacia las periferias”.
El Papa insiste una y otra vez: “Prefiero una Iglesia accidentada, herida y manchada por salir a la calle, que una Iglesia enferma por el encierro y la comodidad de aferrase a las propias seguridades. No quiero una Iglesia preocupada por ser el centro y que termina clausurada en una maraña de obsesiones y procedimientos”.
La llamada de Francisco está dirigida a todos los cristianos: “No podemos quedarnos tranquilos en espera pasiva en nuestros templos”. “El Evangelios nos invita siempre a correr el riesgo del encuentro con el rostro del otro”. El Papa quiere introducir en la Iglesia lo que él llama “la cultura del encuentro”. Está convencido de que “lo que necesita hoy la iglesia es capacidad de curar heridas y dar calor a los corazones”.
http://www.musicaliturgica.com
Déjate iluminar;
preocúpate de ser una persona salada
Fray Marcos
El texto que acabamos de escuchar es continuación de las bienaventuranzas, que leímos el domingo pasado. Estamos en el principio del primer discurso de Jesús en el evangelio de Mt. Es, por tanto, un texto al que se le quiere dar suma importancia. Se trata de dos comparaciones aparentemente sin importancia, pero que tienen un mensaje de gran valor para la vida del cristiano, pues su tarea más importante sería estar ardiendo e iluminar.
El mensaje de hoy es simplicísimo, con tal que demos por supuesta una realidad que es de lo más complicada. Efectivamente, todo el que ha alcanzado la iluminación, ilumina. Si una vela está encendida, necesariamente tiene que iluminar. Si echas sal a un alimento, necesariamente quedará salado. Pero, ¿qué queremos decir cuando aplicamos a una persona humana el concepto de iluminado? ¿Qué es una persona plenamente humana?
Todos los líderes espirituales, pero sobre todo el budismo enseñan lo mismo. Buda significa eso: el iluminado. ¡Qué difícil es entender lo que eso significa! En realidad solo lo podemos comprender en la medida que nosotros mismos estemos iluminados. Está claro, sin embargo, que no nos referimos a ninguna clase de luz material. Nos referimos más bien a un ser humano que ha despertado, es decir que ha desplegado todas sus posibilidades de ser humano. Estaríamos hablando del ideal de ser humano.
Esto es precisamente lo que nos está diciendo el evangelio. Da por supuesto todo el proceso de despertar y considera a los discípulos ya iluminados y en consecuencia, capaces de iluminar a los demás. Pero como nos dice el budismo, eso no se puede dar por supuesto, tenemos que emprender la tarea de despertar. Sería inútil que intentáramos iluminar a los demás estando nosotros apagados, dormidos. En el budismo el iluminar a los demás estaría significado por la primera consecuencia de la iluminación, la compasión.
Hay un aspecto en el que la sal y la luz coinciden. Ninguna es provechosa por sí misma. La sal sola no sirve de nada para la salud, solo es útil cuando acompaña a los alimentos. La luz no se puede ver, es absolutamente oscura hasta que tropieza con un objeto. La sal, para salar, tiene que deshacerse, disolverse, dejar de ser lo que era. La lámpara o la vela produce luz, pero el aceite o la cera se consumen. ¡Qué interesante! Resulta que “mi existencia” solo tendrá sentido en la medida que me consuma en beneficio de los demás.
La sal es uno de los minerales más simples (cloruro sódico), pero también más imprescindibles para nuestra alimentación. Pero tiene muchas otras virtudes que pueden ayudarnos a entender el relato. En tiempo de Jesús se usaban bloques de sal para revestir por dentro los hornos de pan. Con ello se conseguía conservar el calor para la cocción. Esta sal con el tiempo perdía su capacidad térmica y había que sustituirla. Los restos de las placas retiradas se utilizaban para compactar la tierra de los caminos.
Ahora podemos comprender la frase del evangelio: “pero si la se vuelve sosa, ¿con qué se salará?; no sirve más que para tirarla y que la pise la gente”. La sal no se vuelve sosa. Esta sal de los hornos, sí podía perder la virtud de conservar el calor. La traducción está mal hecha. El verbo griego que emplea tiene que ver con “perder la cabeza”, “volverse loco”. En latín “evanuerit” significa desvirtuarse, desvanecerse. Debía decir: si la sal se vuelve loca o si la sal pierde su virtud, ¿cómo podrá recuperarse? Esa sal “quemada” no servía más que para tirarla en los caminos.
No podemos hacernos una idea de lo que Jesús pensaba cuando ponía estos ejemplo pero seguro que ya intuían lo que hoy nosotros sabemos. Es curioso que haya llegado a nosotros un proverbio romano que, jugando con las palabras, dice: no hay nada más importante que la sal y el sol. Muy probablemente estas comparaciones, utilizadas en los evangelios, hacen referencia a algún refrán ancestral que no ha llegado hasta nosotros.
La sal actúa desde el anonimato. Si un alimento tiene la cantidad precisa, pasa desapercibida, nadie se acuerda de la sal. Cuando a un alimento le falta o tiene demasiada, entonces nos acordamos de ella. Lo que importa no es la sal, sino la comida sazonada. La sal no se puede salar a sí misma. Pero es imprescindible para los demás alimentos. Era tan apreciada que se repartía en pequeñas cantidades a los trabajadores, de ahí procede la palabra tan utilizada todavía de “salario” y “asalariado”.
Jesús dice que “sois la sal, soy la luz”. El artículo determinado nos advierte que no hay otra sal, que no hay otra luz. Todos tienen derecho a esperar algo de nosotros. El mundo de los cristianos no es un mundo cerrado y aparte. La salvación que propone Jesús es la salvación para todos. La única historia, el único mundo tiene que quedar sazonado e iluminado por la vida de los que siguen a Jesús. Pero cuidado, cuando la comida tiene exceso de sal se hace intragable. La dosis tiene que estar bien calculada.
Cuando se nos pide que seamos luz del mundo, se nos está exigiendo algo decisivo para la vida espiritual propia y de los demás. La luz brota siempre de una fuente incandescente. Si no ardes no podrás emitir luz. Pero si estás ardiendo, no podrás dejar de emitir luz. Solo si vivo mi humanidad, puedo ayudar a los demás a desarrollar la suya propia. Ser luz, significa poner todo nuestro bagaje espiritual al servicio de los demás.
Debemos de tener cuidado de iluminar, no deslumbrar. Debe estar al servicio del otro, pensando en el bien del otro y no en mi vanagloria. Debemos dar lo que el otro espera y necesita, no lo que nosotros queremos ofrecerle. Cuando sacamos a alguien de la oscuridad, debemos dosificar la luz para no dañar sus ojos. Los cristianos somos mucho más aficionados a deslumbrar que a iluminar. Cegamos a la gente con imposiciones excesivas y hacemos inútil el mensaje de Jesús para iluminar la vida real de cada día.
En el último párrafo, hay una enseñanza esclarecedora. “Para que vean vuestras buenas obras y den gloria a vuestro Padre”. La única manera eficaz para trasmitir el mensaje son las obras. Una actitud verdaderamente evangélica se transformará inevitablemente en obras. Evangelizar no es proponer una doctrina muy elaborada y convincente. No es obligar a los demás a aceptar nuestra propia ideología o manera de entender la realidad.
En las obras que los demás perciben tienen que descubrir mis actitudes internas. Las obras que son fruto solo de una programación externa, no ayudan a los demás a encontrar su propio camino. Solo las obras que son reflejo de una actitud vital auténtica, son cauce de iluminación para los demás. Lo que hay en mi interior, solo puede llegar a los demás a través de las obras. Toda obra hecha desde el amor y la compasión es luz.
Meditación
Puedo desplegar mi capacidad de sazonar
Puedo vivir encendido y dar calor y luz
Soy sal para todos los que me rodean
en la medida en que hago participar a otros de mi plenitud humana.
Soy luz en la medida en que vivo mi verdadero ser
y muestro a otros el camino que les puede llevar a ser en plenitud.
Las «buenas obras» de la Misión
Romeo Ballan, mccj
Un principio universal de pedagogía reza así: “Las palabras vuelan, los ejemplos arrastran”; y “un solo hecho vale más que mil palabras”. Jesús lo confirma en su programa, anunciado en las Bienaventuranzas (ver domingo anterior) y en todo el sermón de la montaña. Como buen pedagogo y predicador concreto y eficaz, Jesús lo explica tomando los ejemplos diarios de la sal y de la luz (Evangelio). La sal da sabor a la comida, cauteriza heridas, conserva alimentos; pero si pierde fuerza y sabor (es decir, su identidad), no sirve para nada y se arroja a la basura; una sal sosa es un contrasentido (v. 13). Lo mismo vale para la luz: está hecha para alumbrar a las personas, la casa, el camino, las cosas… La lámpara, el candelero, la ciudad puesta sobre un monte (v. 14-15) son otras de las imágenes que aclaran el mensaje de Jesús: la luz está para alumbrar; una luz tapada o escondida no sirve para nadie. La sal y la luz, por su naturaleza, tienden a expandirse e irradiar su presencia; conllevan, por tanto, una idea de universalidad.
Jesús aplica estas imágenes, tomadas de la vida cotidiana, a las “obras buenas” (en griego, las obras bellas) de sus seguidores, quienes, inmersos en el mundo, están llamados a dar y conservar el gusto y el sabor del Evangelio a las realidades de la vida de cada día; a ser puntos de referencia para quienes andan en la oscuridad, extraviados, en busca del camino. Naturalmente, nos advierte Jesús, la motivación y la finalidad de las obras buenas no es la vanidad complaciente del discípulo, sino la gloria del Padre (v. 16). La luz es Jesús mismo, luz para iluminar a los pueblos (Lc 2,32; LG 1). Sin embargo, la luz de Cristo no brilla en el mundo si los discípulos no son también luz. El discípulo tiene y es luz solo si le sigue a Él (Jn 8,12; versículo para el Evangelio). Jesús tiene confianza en los discípulos, les confía la misión de ser sal y luz: sin ellos la tierra no tendría sabor ni gusto, el mundo estaría en tinieblas; la vida humana sería sosa, oscura, sin sentido. Jesús pide a sus seguidores que compartan el don más precioso que tienen: su esperanza, que da sabor a la vida y luz a cuantos viven en la noche de la prueba o caminan en la incertidumbre.
Comentando la imagen del candelero, S. Juan Crisóstomo decía: “No te pido que abandones la ciudad y que rompas todas tus relaciones sociales. No, quédate en la ciudad: aquí es donde tienes que ejercitar la virtud… Porque de aquí se derivará un bien considerable”. Es un mensaje misionero, que vale para cualquier lugar y situación: se trata del valor del testimonio de vida, como primera forma de evangelización. La lectura asidua de la Palabra de Dios nos ayuda a descubrir que Dios está presente en nuestra historia cotidiana y nos lleva gradualmente a una sintonía interior y exterior con Su mensaje de vida.
En muchos casos el testimonio es el único modo posible de ser misioneros, sobre todo en los contextos de minorías cristianas y de persecuciones; a veces es posible tan solo ser grano de trigo que cae en tierra y muere en el surco; el fruto ya vendrá más tarde (cfr. Jn 12,24). En los años sesenta del siglo pasado, que fueron particularmente difíciles para la Iglesia en Sudán (expulsiones, restricciones, cárcel…), a los misioneros que se preguntaban qué debían hacer, la Congregación de Propaganda Fide les contestó en nombre del Papa con un mensaje resumido en “tres P”: presencia, paciencia, plegaria. Si añadimos también pobreza (como en la época del terrorismo en Perú, en los años ‘80-‘90), tenemos la síntesis del testimonio. Un obispo asiático aconsejaba a los nuevos misioneros en dificultad que cultivaran de manera especial “la pacienciay la plegaria”. Cuando el testimonio llega hasta el martirio, la luz del amor y del perdón brilla luminosa, enriquecida por la fuerza de la intercesión.
En la I lectura el profeta Isaías subraya dos veces cuáles son las “obras buenas” que agradan al corazón de Dios: dar de comer al hambriento, vestir al que está desnudo, hospedar en casa a los pobres, a los sin techo, desterrar la opresión… (v. 7.9). Las obras de misericordia tienen su lenguaje, hacen brillar la luz en las tinieblas (v. 8.10); curan nuestras heridas (v. 8); serán el test para el juicio final (Mt 25). “Con las obras de caridad nos cerramos las puertas del infierno y nos abrimos el paraíso”. (San Juan Bosco). Desde siempre las obras de misericordia y de promoción humana acompañan, con su típica elocuencia, la misión de la Iglesia, siempre y cuando se realicen en la gratuidad, sin miras proselitistas u otros intereses (cfr. RMi 42.60).S. Josef Freinademetz, misionero verbita en China, decía: “La caridad es el lenguaje que todos los pueblos entienden”.Las conversiones y los bautismos llegarán más tarde, como dones del Espíritu, cuando Él quiera.
El testimonio misionero – nos enseña San Pablo (II lectura) – se realiza con personas débiles y con medios frágiles (v. 3), pero cuenta “con la manifestación del Espíritu” (v. 4) y el “poder de Dios” (v. 5). “La luz y la sal son elementos hechos para salir, para no quedarse encerrados en sí mismos, aman los espacios, la profundidad, el horizonte. Son materia de alteridad. La luz no se ilumina a sí misma, ni la sal se da sabor a sí misma. La luz se propaga, se difunde. La sal se mezcla, penetra y da gusto a las cosas” (R. Vinco, San Nicolò, Verona). Ser sal y luz revela nuestra identidad y nuestro modo de ser: ser a la manera de la sal y de la luz. Estos elementos no provocan violencia, no se imponen, sino que se difunden dentro las cosas, trabajan en silencio. Estamos ante páginas de gran intensidad misionera.