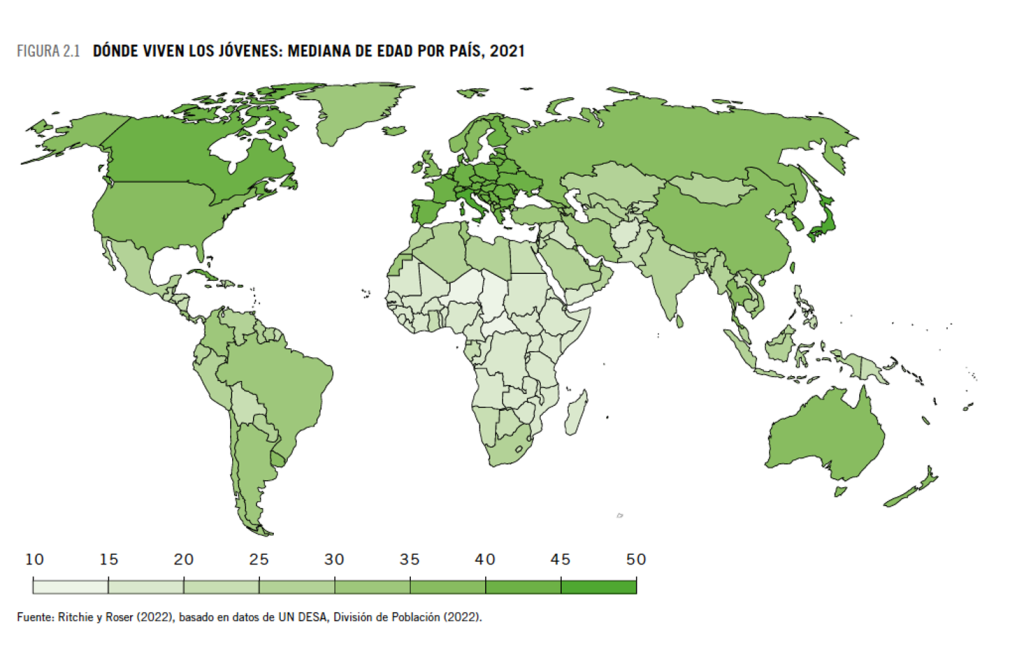P. João Mponda, misionero comboniano en Ecuador: “Compartir la vida con nuestro pueblo”
P. João Mponda, misionero comboniano en Ecuador: “Compartir la vida con nuestro pueblo”
El padre João Mponda, joven misionero comboniano de Mozambique, comparte su experiencia vocacional y la labor de evangelización que está llevando a cabo en Ecuador, país de América Latina donde se encuentra desde hace un año.
Nací en una familia católica, pero nunca se me había pasado por la cabeza dedicar mi vida al servicio del Señor. Pero las cosas resultaron diferentes y sorprendentes. Todo empezó con mi pasión por el fútbol. En mi barrio sólo había un campo de fútbol y era de la parroquia. Una de las condiciones que los párrocos de Burgos, responsables de la parroquia, pusieron a los jóvenes que querían acudir al terreno de juego fue la de participar en la celebración eucarística dominical.
¡Me obligaron literalmente a asistir a misa para poder jugar! Y fue precisamente uno de esos domingos cuando durante la celebración se proclamó la lectura de Isaías 6,8: “Entonces oí la voz del Señor que clamaba: “¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros?” Y yo respondí “Aquí estoy. ¡Envíame!” ¡Esta palabra llegó a mi corazón y me tocó profundamente! Me sentí invitada a responder personalmente a este llamado de Dios.
Entonces comencé a participar activamente en las actividades parroquiales y, después del bautismo y la confirmación, sentí el llamado a la vocación misionera. Decidí discernir mi vocación con los Misioneros Combonianos. Después de completar mis estudios secundarios, entré en el postulantado de los Misioneros Combonianos.
En 2009 comencé mis estudios de filosofía en el Seminario de Matola. En 2012 fui a Santarém, Portugal, para hacer un noviciado de dos años. Una vez cumplida esta etapa y después de haber hecho mis primeros votos religiosos, partí hacia Lima, Perú, para estudiar teología. En enero de 2021 fui ordenado sacerdote.
Poco después me asignaron a Ecuador, país andino donde estoy desde hace un año. Trabajo en el vicariato apostólico de Esmeraldas, en la parroquia San Lorenzo Mártir ubicada en el municipio del mismo nombre. El municipio de San Lorenzo tiene aproximadamente 57.000 habitantes, en su mayoría afroecuatorianos, con una minoría de indígenas y mestizos. Dada esta heterogeneidad de la población, la actividad pastoral tiene sus propios contornos particulares.
Soy responsable de las tres áreas pastorales rurales de la misión comboniana de San Lorenzo, que incluye treinta y tres comunidades que se encuentran en tres regiones geográficas y culturales muy diferentes: la costa, donde se encuentra principalmente la población afroecuatoriana; la selva, donde vive la población indígena y las islas, donde tienen sus hogares los mestizos.
Evangelizar en estas zonas es siempre un gran desafío. Es difícil visitar comunidades, especialmente las indígenas y las islas donde usamos pequeñas canoas. En el caso de los pueblos indígenas, tenemos que caminar un largo trecho, a menudo de tres a cuatro horas. Las principales actividades pastorales que realizamos son la formación de catequistas y líderes locales, formación bíblica, cursos para jóvenes y adolescentes sobre valores cristianos y cursos de música para jóvenes.
Recientemente lanzamos una iniciativa llamada ‘Encuentro Juvenil’, que consiste en un intercambio de experiencias entre jóvenes de diferentes zonas a través de la organización de un campeonato de fútbol en el que participan jugadores afro, indígenas y mestizos. Estos eventos crean conocimiento mutuo y una mayor socialización entre los miembros de la comunidad.
Con estas actividades formativas y lúdicas pretendemos empoderar a los socios como personas y promover una vida en la que estén presentes los valores humanos y cristianos, como son la fraternidad, la tolerancia y el respeto. De esta manera, tienen las herramientas para tomar decisiones conscientes en sus vidas y no dejarse llevar por los caminos fáciles de la delincuencia, el crimen y las drogas.
La situación de la misión de San Lorenzo, plagada de pobreza, inseguridad y criminalidad generalizada en casi todas las comunidades rurales en las que estamos presentes, parece decirnos que nuestro trabajo es una batalla perdida. Sin embargo, sin perder la esperanza, estamos llamados a perseverar e implorar la gracia de Dios. Nuestra cercanía a estas comunidades brinda a las personas consuelo y esperanza. Nuestra presencia les dice que estamos con ellos en la lucha, que no los abandonamos a pesar de la difícil situación que viven.
El compromiso que los Combonianos tenemos con estas comunidades de afrodescendientes, indígenas y mestizos nos lleva a compartir nuestra vida con este pueblo particular y a entregar la vida a su servicio con alegría y disponibilidad.
Estoy convencido de que de estas comunidades cristianas –pobres pero llenas del Espíritu Santo– surgirán diversas vocaciones al servicio eclesial, entre ellas hombres y mujeres que, en nombre de la Iglesia, darán testimonio de la alegría del Evangelio con todos los pueblos del mundo.