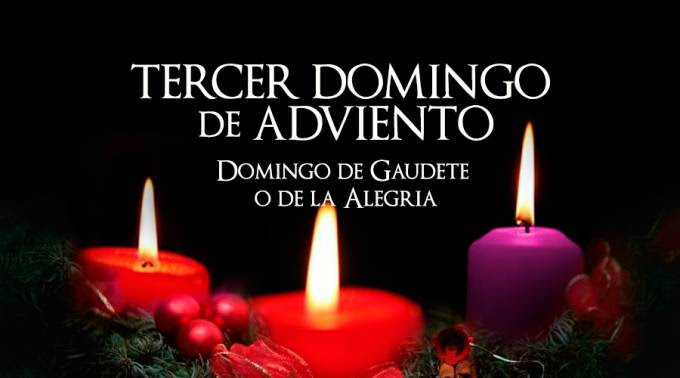“Esto dice el Señor: Regocíjate, yermo sediento. Que se alegre el desierto y se cubra de flores, que florezca como un campo de lirios, que se alegre y dé gritos de júbilo, porque le será dada la gloria del Líbano, el esplendor del Carmelo y del Sarón.
Ellos verán la gloria del Señor, el esplendor de nuestro Dios. Fortalezcan las manos cansadas, afiancen las rodillas vacilantes. Digan a los de corazón apocado: ¡Ánimo! No teman. He aquí que su Dios, vengador y justiciero, viene ya para salvarlos.
Se iluminarán entonces los ojos de los ciegos, y los oídos de los sordos se abrirán. Saltará como un ciervo el cojo, y la lengua del mudo cantará.
Volverán a casa los rescatados por el Señor, vendrán a Sión con cánticos de júbilo, coronados de perpetua alegría; serán su escolta el gozo y la dicha, porque la pena y la aflicción habrán terminado”.
Isaías 35, 1-6a.10)
“En aquel tiempo, Juan se encontraba en la cárcel, y habiendo oído hablar de las obras de Cristo, le mandó preguntar por medio de dos discípulos: ¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro?
Jesús les respondió: Vayan a contar a Juan lo que están viendo y oyendo: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios de la lepra, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Dichoso aquel que no se sienta defraudado por mí.
Cuando se fueron los discípulos, Jesús se puso a hablar a la gente acerca de Juan: ¿Qué fueron ustedes a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? No. Pues entonces, ¿qué fueron a ver? ¿A un hombre lujosamente vestido? No, ya que los que visten con lujo habitan en palacios. ¿A qué fueron pues? ¿A ver a un profeta? Sí, yo se los aseguro; y a uno que es todavía más que profeta. Porque de él está escrito: He aquí que yo envío a mi mensajero para que vaya delante de ti y te prepare el camino.
Yo les aseguro que no ha surgido entre los hijos de una mujer ninguno más grande que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el Reino de los cielos, es todavía más grande que él”.
(Mateo 11, 2-11)
Regocíjate, yermo sediento
P. Enrique Sánchez, mccj
En el camino de preparación a la venida del Señor durante el adviento, se nos ha ido invitando a ponernos en una actitud de escucha, de recogimiento, de oración y de conversión. Esto exige concentración y moderación para entrar en nosotros mismos y para poder tomar conciencia del misterio de la encarnación del Señor que estamos por celebrar.
El recogimiento exige silencio para escuchar lo que resuena dentro de nosotros y para percibir la voz del Señor que nos invita a abrir el corazón para acogerlo como el huésped privilegiado de nuestra casa.
La conversión y el arrepentimiento a los cuales somos llamados, seguramente vienen acompañados del dolor y del sufrimiento que produce el darnos cuenta que hemos ido por otros caminos que no desembocaron en el encuentro con el Señor. Volver sobre nuestros pasos no es fácil y no faltan los momentos de tristeza que impiden las manifestaciones de alegría que nos gustaría expresar.
Preparar un espacio al Señor para que nazca en nosotros, hemos visto que exige una conversión, un cambio profundo que transforma necesariamente nuestros estilos de vida y nos obliga a dar testimonio, anunciando su venida más con las obras que con las palabras.
En este tercer domingo de adviento se nos propone seguir adelante confiando en que la preparación para la Navidad no es solo un trabajo a realizar con nuestras fuerzas. Dios va preparando nuestro corazón y nos va mostrando que él hace el camino a nuestro lado, fortaleciendo nuestra confianza y animando nuestra esperanza.
En el itinerario que vamos recorriendo hacia el pesebre, esta tercera etapa nos es presentada coloreada con el tono rosado, símbolo de la alegría y del gozo.
Por un momento dejamos a un lado el color morado, el color de la penitencia para dejar exultar el corazón ante el anuncio que nos promete la llegada ya inminente del Señor.
Este domingo nos invita a olvidar por un momento aquello que nos ha impedido ir alegremente al encuentro del Señor. Es como si quisieran decirnos que no nos preocupemos del pasado, pues un futuro lleno de promesas y de esperanzas se dibuja en nuestro horizonte con la venida del Señor.
La primera lectura del profeta Isaías y el Evangelio de Mateo nos describen ese ambiente de alegría y de fiesta que vemos que ha ido adornando también nuestras casas y nuestras ciudades. Nos lo presentan como una promesa que se cumple en el tiempo y que hoy también podemos experimentar.
Las luces y las decoraciones de estos días nos invitan a fiesta, pero ciertamente no debería ser a la fiesta del consumo que la mercadotecnia ha sabido transformar en necesidad sólo para obligar a gastar y a divertirse, olvidando el motivo verdadero de nuestra celebración.
El profeta Isaías profetizaba, ya varios siglos antes, la venida del Señor como un tiempo que tendría que estar marcado por el regocijo y por la alegría.
Sería un tiempo en donde el desierto se cubriría de Clores y estaría lleno de gritos de jubilo, porque se manifestaría la gloria y el esplendor de Dios. En esos días los corazones se llenarían de ánimos y el temor desaparecería, pues el Señor venía para salvar a quienes se sentían como tierra sedienta, incapaz de producir y de germinar motivos de felicidad y de vida.
La vida en plenitud sería devuelta a quienes vivían sumergidos en la oscuridad de sus cegueras, a quienes estaban atrapados en sus parálisis, a quienes eran incapaces de reconocer la voz de Dios a causa de sus sorderas, a quienes no podían cantar sus alabanzas por la incapacidad de sus lenguas enmudecidas.
El Señor Dios, en un pequeño infante, se manifestaría como el Dios con nosotros que vendría a recrearlo todo y a hacer de nuestro mundo una humanidad nueva, como la había soñado desde toda la eternidad.
Ahí́ estaba el motivo de la verdadera alegría, la razón para dejar que el corazón se regocijara y exultara de alegría. Ahí́ estaba el anuncio del fin de la aflicción y de la pena, porque el Señor llegaría escoltado por el gozo y la dicha.
Contemplando todo ese anuncio de Isaías, también hoy, la liturgia nos invita a elevar nuestra mirada para reconocer al Señor presente entre nosotros como fuente de todas nuestras alegrías. Es él quien viene para transformar los desiertos que han ido ganando los corazones de nuestros contemporáneos. Esos desiertos en donde la indiferencia y el egoísmo han ido alejando la presencia de Dios de lo ordinario de nuestras vidas.
El Señor viene hasta nosotros con su promesa siempre actual de regocijo, de alegría y de felicidad. Vine con la promesa de una vida nueva en donde nuestros temores, nuestras ansiedades de cara al futuro y nuestros miedos a confiar plenamente en él serán transformados en animo, en confianza y en ganas de vivir sin imponer límites. En el evangelio de Mateo Jesús manda decir a Juan el Bautista que el esperado es él. Que las profecías de Isaías se han cumplido en su persona y que todos los que, de alguna manera, estaban impedidos para acercarse y reconocer a Dios presente entre nosotros, ahora se convierten en los testigos del Reino, del mundo nuevo que empieza con él.
Ese es el sentido más profundo de la Navidad y hacia esa experiencia nos invita la palabra que hemos escuchado hoy.
Dios viene entre nosotros para llevarnos a una experiencia de vida plena en donde nuestras pobrezas y todo aquello que nos puede estar impidiendo abrirnos al don de Dios pueda desaparecer.
Seguramente, delante de la palabra de Dios que hemos escuchado, surgen en nosotros muchas preguntas y reflexiones que podrían ayudarnos a continuar con nuestra espera y preparación a la venida del Señor.
¿Seremos capaces de acoger la profecía de Isaías que nos invita a vivir en la alegría y el regocijo que nos puede dar el saber que Dios, en Jesús, viene a caminar a nuestro lado, compartiendo las alegrías y las penas de nuestra vida?
¿Tendremos el coraje de reconocer nuestras sorderas, de aceptar todo lo que nos paraliza para ir al encuentro del Señor? ¿Aceptaremos nuestro límite o nuestra timidez para hablar con valentía del Señor reconociéndolo como nuestro salvador?
¿Dejaremos que Jesús se convierta en nuestro liberador para acoger el don de la vida nueva que nos ofrecerá desde el pesebre hasta la cruz y en el misterio de su resurrección?
Ojalá que la felicidad profunda llene nuestros corazones en esta Navidad. Que no sean los perfumes, las camisas o los regalos que nos ofrecerán lo que nos haga felices, sino el descubrirnos personas nuevas llamadas a vivir en la alegría que sólo Dios nos puede dar.
Que, como los discípulos de Juan, también nosotros, nos sintamos enviados como misioneros a todo el mundo para dar testimonio del Reino que llega con el nacimiento de Jesús entre nosotros.
Que nunca nos sintamos defraudados de él.
Más cerca de los que sufren
José Antonio Pagola
¿Eres tú el que ha de venir?
Encerrado en la fortaleza de Maqueronte, el Bautista vive anhelando la llegada del juicio terrible de Dios que extirpará de raíz el pecado del pueblo. Por eso, las noticias que le llegan hasta su prisión acerca de Jesús lo dejan desconcertado: ¿cuándo va a pasar a la acción?, ¿cuándo va a mostrar su fuerza justiciera?
Antes de ser ejecutado, Juan logra enviar hasta Jesús algunos discípulos para que le responda a la pregunta que lo atormenta por dentro: «¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro» ¿Es Jesús el verdadero Mesías o hay que esperar a alguien más poderoso y violento?
Jesús no responde directamente. No se atribuye ningún título mesiánico. El camino para reconocer su verdadera identidad es más vivo y concreto. Decidle a Juan «lo que estáis viendo y oyendo». Para conocer cómo quiere Dios que sea su Enviado, hemos de observar bien cómo actúa Jesús y estar muy atentos a su mensaje. Ninguna confesión abstracta puede sustituir a este conocimiento concreto.
Toda la actuación de Jesús está orientada a curar y liberar, no a juzgar ni condenar. Primero, le han de comunicar a Juan lo que ven: Jesús vive volcado hacia los que sufren, dedicado a liberarlos de lo que les impide vivir de manera sana, digna y dichosa. Este Mesías anuncia la salvación curando.
Luego, le han de decir lo que oyen a Jesús: un mensaje de esperanza dirigido precisamente a aquellos campesinos empobrecidos, víctimas de toda clase de abusos e injusticias. Este Mesías anuncia la Buena Noticia de Dios a los pobres.
Si alguien nos pregunta si somos seguidores del Mesías Jesús o han de esperar a otros, ¿qué obras les podemos mostrar? ¿qué mensaje nos pueden escuchar? No tenemos que pensar mucho para saber cuáles son los dos rasgos que no han de faltar en una comunidad de Jesús.
Primero, ir caminando hacia una comunidad curadora: un poco más cercana a los que sufren, más atenta a los enfermos más solos y desasistidos, más acogedora de los que necesitan ser escuchados y consolados, más presente en las desgracias de la gente.
Segundo, no construir la comunidad de espaldas a los pobres: al contrario, conocer más de cerca sus problemas, atender sus necesidades, defender sus derechos, no dejarlos desamparados. Son ellos los primeros que han de escuchar y sentir la Buena Noticia de Dios.
Una comunidad de Jesús no es sólo un lugar de iniciación a la fe ni un espacio de celebración. Ha de ser, de muchas maneras, fuente de vida más sana, lugar de acogida y casa para quien necesita hogar.
http://www.feadulta.com
Jesús y Juan el Bautista:
dos formas de entender la Misión
Romeo Ballan, mccj
El tema del gozo es tradicionalmente fuerte en el III Domingo de Adviento, que justamente se llama “Gaudete” (estén alegres), ya desde el canto de entrada, que ofrece enseguida la razón de tanto gozo: porque “el Señor está cerca”. Su presencia en la vida de cada uno y en la vida social no nos quita espacio ni dignidad, más bien los ensancha.“La alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús”, ha escrito el Papa Francisco en su gran documento misionero para el anuncio del Evangelio en el mundo de hoy (EG 1). La alegría cristiana no es ruidosa, insolente o pasajera; es diferente de la alegría mundana. Tiene su raíz en Cristo; está presente y es posible también en los momentos duros de la vida.
El Evangelio de hoy nos presenta la confrontación entre dos personajes: Juan el Bautista y Jesús. Están en juego dos concepciones diferentes de la misión del Mesías. Se confrontan – y casi chocan – dos maneras de entender al Mesías: ¿juez severo y reformador social, o bien mensajero de misericordia y de acogida de todos? Una duda, más que comprensible, asalta a Juan el Bautista, encerrado en la oscura y solitaria cárcel de Maqueronte; oye lo que dice la gente, todos esperaban a un Mesías diferente: un rey poderoso, un estratega capaz de liberar al pueblo de Israel de los romanos. El austero predicador que usa palabras de fuego (ver el Evangelio del domingo pasado) tiene momentos de incertidumbre. “¿Eres tú… o debemos esperar a otro?” (v. 3).
Las dudas de Juan sobre la identidad de Jesús han atravesado los siglos y hoy pueden ser también nuestras dudas. Dudar es humano, no se puede creer sin dudar; las dudas son los interrogantes que acompañan nuestra fatiga diaria en creer. El cardenal C. M. Martini decía: “En cada uno de nosotros hay un creyente y un no creyente. En cada uno de nosotros hay un ateo potencial que grita y susurra cada día sus dificultades en creer”. ¿Cuál es la verdadera identidad de ese Jesús, personaje misterioso, atractivo pero desconcertante? Juan está quizás desorientado con respecto a este Jesús: excesivamente preocupado por los pobres y los últimos, no desbarata el sistema social, no condena y no rechaza a nadie, no destruye a los pecadores, acoge a todos, va a comer con publicanos, busca a los pobres y da esperanza a los últimos: viudas, prostitutas, niños… ¿Qué tipo de Mesías es este, si de veras fuera él? Sin embargo, Juan es también un modelo de búsqueda apasionada de Dios y del Mesías; es un modelo de creyente, abierto a confrontarse; nos enseña a no encerrarnos en posturas preconcebidas; no rechaza al Mesías por el simple hecho de que no lo entiende, sino que lo busca para comprenderlo mejor… Ya lo había señalado ante sus discípulos como al Cordero de Dios… (cfr. Jn 1,32-36).
A los discípulos de Juan Jesús no da respuestas teóricas: los remite a los hechos y los invita a leer los signos. Las “obras de Cristo” (v. 2) revelan su identidad: los hechos hablan por sí solos, anuncian antes y mejor que las palabras. Jesús señala seis prodigios patentes, en favor de ciegos, cojos, leprosos, sordos, muertos, pobres (v. 4-5). Son signos que hablan del poder y de la misericordia de Dios; todas son acciones para dar vida. Todos tienen acceso a Dios, nadie queda excluido. No existe condena para nadie, para todos hay misericordia. Aun para los más miserables y desesperados siempre hay una buena noticia. A cualquiera, en cualquier situación que se encuentre, se le debe decir: “También para ti hay salvación!” Dice el Papa Francisco: “Si logro ayudar a una sola persona a vivir mejor, eso ya justifica la entrega de mi vida” (EG 274). ¡Este es el desafío, el escándalo de la misericordia!
“Jesús no ha venido para resolver nuestros problemas con milagritos, sino para indicarnos el camino para cambiar el mundo: con su ejemplo nos ha enseñado el estilo de vida de las Bienaventuranzas. Jesús nos invitaa actuar como Él ha hecho: sembrar esperanza. Ayudar a vivir. Agacharse para levantar. No juzgar. Sanar. Consolar. Tejer relaciones bellas y fraternas” (R. Vinco).
A su pariente y amigo Juan, antes de emitir un gran elogio de él declarándolo el mayor “entre los nacidos de mujer” (v. 7-11), Jesús dirige también una delicada invitación a revisar sus posturas, lanzándole una bienaventuranza: “¡Dichoso aquel que no se escandalice de mí!” (v. 6). La invitación valía entonces y vale hoy igualmente: la atención y el cuidado de los últimos son signos que por sí solos anuncian, antes que las palabras, que allí está presente el Reino de Dios. Desde siempre, las obras realizadas en nombre y por amor a Dios hacen misión, evangelizan, revelan el rostro de Dios que es amor. Una misión que no fuera acompañada por obras de misericordia, de desarrollo, de promoción humana, defensa de los derechos de las personas, tutela de la creación, no sería la misión de Dios y de la Iglesia. No son obras con fines proselitistas, para atraer a la gente, sino respuestas a necesidades de las personas débiles; respuestas dadas con gratuidad, inspiradas por el amor. En nombre de Dios.
Todo el mensaje de la Palabra de Dios en este domingo es que nadie queda excluido del gozo mesiánico: ni los minusválidos en el cuerpo, ni mucho menos los pobres, que son los primeros destinatarios del Evangelio de la vida. En tiempos de máxima destrucción, deportaciones, ruinas y muerte, el valiente profeta Isaías (I lectura) invita al gozo y a la esperanza. Si no hablara en nombre de Dios, sería un iluso, un insensato. Sin embargo, se fía de Dios, sabe que Él tiene un proyecto de amor y de liberación para su pueblo. Por tanto, hay una doble invitación: esperar con gozo al Señor que viene a salvarnos (v. 1-4), y esperarlo con paciencia, como afirma Santiago (II lectura). Como el agricultor laborioso que, mientras espera la lluvia y los frutos, no permanece inactivo, sino que trabaja en su campo, labra la tierra, siembra, limpia, riega… La obstinada invitación cristiana a la esperanza y al gozo es un rechazo a los predicadores de desventuras: a pesar de los signos contrarios, el creyente sabe ver, en la filigrana de la historia, las huellas del proyecto de Dios que se va cumpliendo.
El Bautista invitado a convertirse
Fernando Armellini
Introducción
“Apareció’ un hombre enviado por Dios, llamado Juan” (Juan 1,6) Fue enviado para preparar Israel para la venida del Mesías “arrepiéntanse –decía– que está cerca el Reino de los cielos” (Mt 3,2).
Su mensaje era claro, el lenguaje duro, la propuesta exigente.
Austero e irreprensible, daba la impresión de ser un maestro de vida seguro de sí mismo y de las propias certezas, firme, inflexible. Sin embargo –como todos– tenía perplejidades, inquietudes, tormentos interiores.
Jesús, que le tenía una profunda estima y lo comprendía, un día lo invito examinar sus propias convicciones teológicas y religiosas. Le hizo saber que debía realizar en sí mismo aquella conversión que pedía a los otros.
El domingo pasado la liturgia nos propuso el mensaje del Bautista, hoy nos presenta su ejemplo.
Juan no ha enseñado solamente con su palabra sino que ha mostrado con su vida como debemos estar siempre dispuestos a cuestionar nuestras propias seguridades cuando nos confrontamos con la novedad de Dios.
Solamente quien, como él, busca apasionadamente la verdad está preparado para encontrar la Verdad.
Primera Lectura: Isaías 35,1-6ª.8ª.10
Las previsiones sobre el futuro del planeta no son halagüeñas, para muchos son claramente catastróficas. La realidad social, política, económica del mundo se presenta llena de tensiones que nadie sabe cómo podrán solucionarse.
La crisis de fe, la pérdida de valores, el debilitamiento de tantas certezas presagian años difíciles.
Esta podría ser, en pocas palabras, una síntesis de las opiniones que circulan entre la gente.
Al escuchar las palabras llenas de gozo y de esperanza de la lectura de hoy, quizás pensemos que el profeta las pronunciara en un momento bien diferente de aquel que estamos nosotros atravesando. No es así.
El autor ha vivido en uno de los periodos más difíciles de la historia de su pueblo: Jerusalén y su templo maravilloso habían sido destruidos, las personas más capaces y preparadas habían sido deportadas a Babilonia y, en la ciudad santa, reducida a un montón de escombros, solo quedaban los ancianos, los enfermos y los niños. Era un panorama sobre el que solo reinaba el silencio y la muerte: ninguna canción, ningún grito de alegría, solo tristeza y tantas lágrimas.
El monte sobre el que estaba construida la ciudad, devastada y en ruinas, se ha convertido en un desierto donde ya no crece ni un filo de yerba. Frente a una devastación semejante, ¿quien habría tenido el coraje de anunciar una fiesta, de invitar al júbilo y a la alegría?
Pues bien, justamente ante tal panorama ruinoso, el profeta pronuncia su oráculo lleno de optimismo. Es un hombre sensible, tiene alma de poeta y se exprime con imágenes deliciosas.
El desierto –dice– está por transformarse en llanura fértil como la de Sarón a lo largo de la costa del Mediterráneo. He aquí que se cubre de árboles frondosos y fuertes como los cedros del Líbano; se transforma en una permanente primavera, en una alfombra de flores y de hierbas aromáticas. Florecen narcisos y lirios, símbolos de la alegría y de los sueños de los enamorados. Por doquier se oyen cantos de alegría y de júbilo (vv. 1-2)
¿Delira? ¡No! Contempla la obra maravillosa que Dios está a punto de realizar.
Si se confía en el Señor, no tienen sentido el desaliento, los brazos caídos, las rodillas vacilantes.
Quién se resigna frente al mal, quién lo considera ineludible muestra no creer en el amor y en la fidelidad de Dios que esta personalmente comprometido con la historia de su pueblo.
Quién cree no se desanima nunca sino que reacciona, está convencido de que donde hoy el desierto se muestra árido e inhóspito, un día florecerá como un jardín. (vv. 3-4).
En la segunda parte de la lectura (vv. 5-6) el profeta continua a presentar la prodigiosa transformación del mundo que Dios realizará. Para describirla emplea la imagen de la sanación de enfermedades: se despegaran los ojos del ciego, los oídos del sordo se abrirán, saltará como un ciervo el tullido, la lengua del mudo cantará.
Toda enfermedad –física, psíquica, espiritual– es una forma de muerte. Donde llega el “Dios de la vida” desaparece todo mal, toda muerte.
En el evangelio de hoy Jesús invita al Bautista a caer en la cuenta de que la transformación del mundo ha comenzado ya. La fuerza de su palabra está haciendo “brotar flores en el desierto”.
Para describir el camino hacia esta nueva realidad, en la última parte de la lectura (vv. 8-10) viene introducida una espléndida imagen: la peregrinación del pueblo desde la tierra de esclavitud hacia el monte Sión, a la inolvidable Jerusalén, la ciudad del gozo y de la libertad.
Es el símbolo del camino de la humanidad entera hacia la vida eterna.
La senda a recorrer será llamada “Camino Santo” porque no podrá ser pisada por pies impuros. Es el camino—hoy lo sabemos—que ha recorrido Jesús y que conduce al don de la vida.
La imagen es magnífica. El profeta desvela los personajes que participan en ésta procesión: al frente, como guía, avanza la felicidad perenne, seguida del gozo y de la alegría. En el horizonte se divisan dos siluetas obscuras, dos enemigos que se alejan, que huyen derrotados: son la tristeza y el llanto.
Estas palabras son el desmentido de Dios a los profetas de desventuras.
A pesar de signos contradictorios, el creyente, reconoce que “el Señor ilumina a los que habitan en tinieblas y en sombras de muerte y endereza nuestros pasos por un camino de paz” (Lc 1,79).
Segunda Lectura: Santiago 5,7-10
Después de haber atacado de esta manera a los ricos, Santiago se dirige a los pobres: es el pasaje bíblico que se incluye en la lectura de hoy. ¿Qué les recomienda? ¿Qué aconseja a quien ha sido explotado? ¿La revuelta, la venganza? No….la paciencia. Esta palabra viene mencionada cuatro veces. “sean pacientes” (vv. 7-8), “!no se lamenten!” (v. 9), “!aguanten!” (v. 10). Parecen exhortaciones irritantes, inquietantes, provocativas.
Santiago no es el tipo que tolera la injusticia contra los pobres, no obstante se da cuenta que existen situaciones en las que después de haber hecho todo lo posible, no queda otra cosa que esperar con paciencia.
Para explicar su pensamiento cita el ejemplo del campesino. ¿Qué hace el agricultor? No se sienta a contemplar el campo esperando que produzca por si’ mismo. Se empeña al máximo: trabaja, cava, siembra, riega, arranca la hierba mala…pero sabe también esperar; conoce la fuerza irresistible de las semillas; se fía de la tierra que no le ha traicionado nunca, cree que también el Señor hará su parte enviando la lluvia benéfica que fecunda la tierra en otoño y primavera.
El campesino no se desalienta aunque transcurran meses antes que aparezca la espiga madura.
Santiago concluye sugiriendo a los pobres: en vuestro dolor hagan lo que puedan, se esfuercen en obtener justicia pero no cometan violencia contra los que los oprimen y no se lamenten con sus vecinos (v. 9). Sucede a menudo que el pobre, humillado por su patrón, reaccione y se vuelva agresivo y duro contra su “prójimo”: la esposa, los hijos, las personas más débiles que están cerca de él.
El pobre alimenta la esperanza que su Señor intervendrá para cambiar su situación; su “venida” esta próxima.
Evangelio: Mateo 11,2-11
No es fácil reconocer al Mesías de Dios. Educado por los profetas, Israel lo ha esperado durante siglos, sin embargo cuando ha llegado, hasta a las personas espiritualmente más preparadas y mejor dispuestas les ha costado entenderlo y aceptarlo. El mismo Bautista fue presa del desconcierto.
Un Mesías, por otra parte, que no sorprende, que no suscita interrogantes e incluso incredulidad no puede venir de Dios pues sería demasiado semejante a nuestra lógica y a nuestras expectativas, y Dios piensa en modo muy diferente de nuestro modo de pensar.
En la primera parte del evangelio de hoy (vv. 2-6) vienen presentadas la duda que un día surge en la mente del precursor y la respuesta que Jesús le dio.
Juan se encuentra en prisión y Mateo 14,1-12 nos dice el porqué: Juan ha denunciado el comportamiento moral de Herodes quien ha tomado la mujer de su hermano. En la fortaleza de Maqueronte donde, según el historiador Flavio Josefo había sido encerrado, es tratado con respeto, puede recibir la visita de sus discípulos y, deseando participar en el acontecimiento del Reino de Dios, se mantiene informado de cómo se está comportando aquel Jesús de Nazaret a quien ‘el se ha dirigido como al Mesías.
En este intervalo, sin embargo, su fe comienza a vacilar. Alguien sostiene que las dudas no son de Juan sino de sus discípulos. No es así. Del evangelio resulta claro que Juan ha dudado que Jesús fuera el Mesías.
Por esta razón ha enviado sus discípulos a preguntarle: “¿Eres tu el que ha de venir o debemos esperar a otro?” (v. 3).
¿Cómo ha surgido en él la perplejidad? La respuesta es muy simple. Basta tener presente la imagen del Mesías que desde pequeño Juan había asimilado de los líderes espirituales de su pueblo.
Está en prisión y, consciente de cuanto han anunciado los profetas, espera el “libertador” (Is 61,1), el encargado de restablecer en el mundo la justicia y la verdad. No entiende por qué Jesús no se decide a intervenir en su favor.
Espera un Mesías juez riguroso que arremeta contra los malvados. Y he aquí sin embargo la sorpresa: Jesús no solo no condena a los pecadores sino que come con ellos y se jacta de ser su amigo (Lc 7,34). Recomienda no apagar la llama que aun humea y pide de cuidar de la “caña doblada”; no destruye nada, recupera y restaura lo que se ha roto. No destruye a los pecadores sino que cambia su corazón y los quiere felices a cualquier precio; tiene palabras de salvación para aquellos sin esperanza a quien todos evitan como a leprosos. No se desanima frente a ningún problema humano, no se rinde ni siquiera frente a la muerte.
A los enviados de Juan el Bautista Jesús se presente como el Mesías, enumerando los signos que se pueden deducir de algunos escritos de Isaías (Is 35,5-6; 26,19; 61,1), el profeta de la esperanza que había predicho: “y nadie más en la ciudad dirá: estoy enfermo” (Is 33,24).
El Bautista es invitado a tomar conciencia de seis nuevas realidades: la curación de los ciegos, de los sordos, de los leprosos, de los tullidos, la resurrección de los muertos y el anuncio del evangelio a los pobres. Son signos de salvación, ninguno es de condena.
Ha surgido, pues, un mundo nuevo: quien caminaba en la obscuridad y había perdido la orientación en la vida, ahora ha sido iluminado por el evangelio.
Quien estaba tullido y no era capaz de dar un paso hacia el Señor y hacia los hermanos ahora camina veloz; quien era sordo a la Palabra de Dios, ahora la escucha y se deja guiar por ella; quien sentía vergüenza de si’ mismo a causa de la lepra del pecado que lo mantenía alejado de Dios y de los hermanos, ahora se siente purificado; quien hacía solamente obras de muerte ahora vive en la plenitud de su existencia; quien pensaba ser un miserable sin esperanza ha escuchado la bella noticia: “ también para ti hay salvación”.
El Mesías de Dios no tiene nada que ver con el personaje enérgico y severo que Juan esperaba. Su modo de proceder ha escandalizado al Precursor y continúa a escandalizarnos también hoy.
Los hay todavía quienes piden al Señor intervenir para castigar a los impíos; quienes interpretan como castigos de Dios las desgracias que se abaten sobre el que ha hecho el mal ¿podrá Dios sin embargo enojarse y probar placer viendo a sus hijos (aunque sean malos) sufrir?
Jesús concluye su respuesta con una bienaventuranza, la decima que se encuentra en el evangelio de Mateo: “bienaventurado quien no se escandaliza de mi”. He aquí una dulce invitación al Bautista a reconsiderar sus convicciones teológicas.
Un Dios bueno para con todos contradecía la opinión que Juan se había hecho de Dios. Como nosotros, también, el Bautista se imaginaba a un Dios fuerte y, de pronto, se encuentra con un Dios débil; se esperaba intervenciones clamorosas y sin embargo los acontecimientos continuaban a sucederse como si el Mesías no hubiera venido.
¡Bienaventurado quien acoge a Dios como él es, no como quisiéramos que fuera!; la fe en el Dios que se revela en Jesús va siempre acompañada de dudas, incertidumbres y de dificultad en creer.
El Bautista es la figura del verdadero creyente: se debate entre muchas perplejidades, se cuestiona pero no reniega del Mesías porque no se adecua a sus criterios; duda de sus propias convicciones.
No es causa de preocupación quien tiene dificultad en creer, quien se siente perdido frente al misterio y los enigmas de la existencia, quien dice no entender los pensamientos y el proceder de Dios. Si’ es causa de preocupación, por el contrario, quien confunde las propias certezas con la verdad de Dios, quien tiene una respuesta inmediata para todas las preguntas, quien tiene siempre a mano algún dogma que imponer, quien no se deja nunca cuestionar. Una fe semejante a veces raya en el fanatismo.
Cuando regresaron los discípulos de Juan, Jesús pronuncia su juicio sobre él con tres interrogantes retóricos. Es la segunda parte del evangelio de hoy (vv. 7-11).
Las respuestas a los dos primeros son obvias: el Bautista no es como las cañas silvestres que crecen junto al Jordán, símbolos de volubilidad porque se doblan según la dirección del viento. Juan no es un oportunista que se adecua a todas las situaciones y se inclina frente al potente de turno. Al contrario, es uno que se opone resueltamente a los mismísimos jefes políticos, que se enfrenta a pecho descubierto al rey, y que no teme decir lo que piensa.
Juan no es un corrompido que piensa al propio interés, que acumula dinero sin escrúpulos y lo derrocha en diversiones, en vestidos elegantes y refinados. Los corrompido—dice Jesús—son el rey y los cortesanos, los ricos y los jefes que lo han puesto en prisión.
La tercera pregunta requiere una respuesta positiva: Juan es un profeta, y más que un profeta. Ninguno en el Antiguo testamento ha llevado a cabo una misión superior a la suya. Mas que Moisés, él es “un ángel” enviado a abrir el camino a la venida liberadora del Señor.
Es significativa la nota final: “el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que Juan (v 11).
Jesús no establece un escalafón basado sobre la santidad y la perfección personal sino que invita a verificar la superioridad de las condiciones del discípulo. Quien pertenece al reino de los cielos esta en grado de ver mas allá de lo que el Bautista vio’. Quien ha descubierto el rostro nuevo de Dios, quien ha comprendido que el Mesías ha venido al encuentro del hombre para perdonarlo, acogerlo, amarlo sin condiciones, ha entrado en un nuevo horizonte, en el horizonte de Dios.
Lo que nosotros hoy, independiente de nuestra santidad personal, podemos ver y entender, el Bautista lo ha solamente barruntado o intuido porque se ha quedado en el umbral de los tiempos nuevos.
http://www.bibleclaret.org