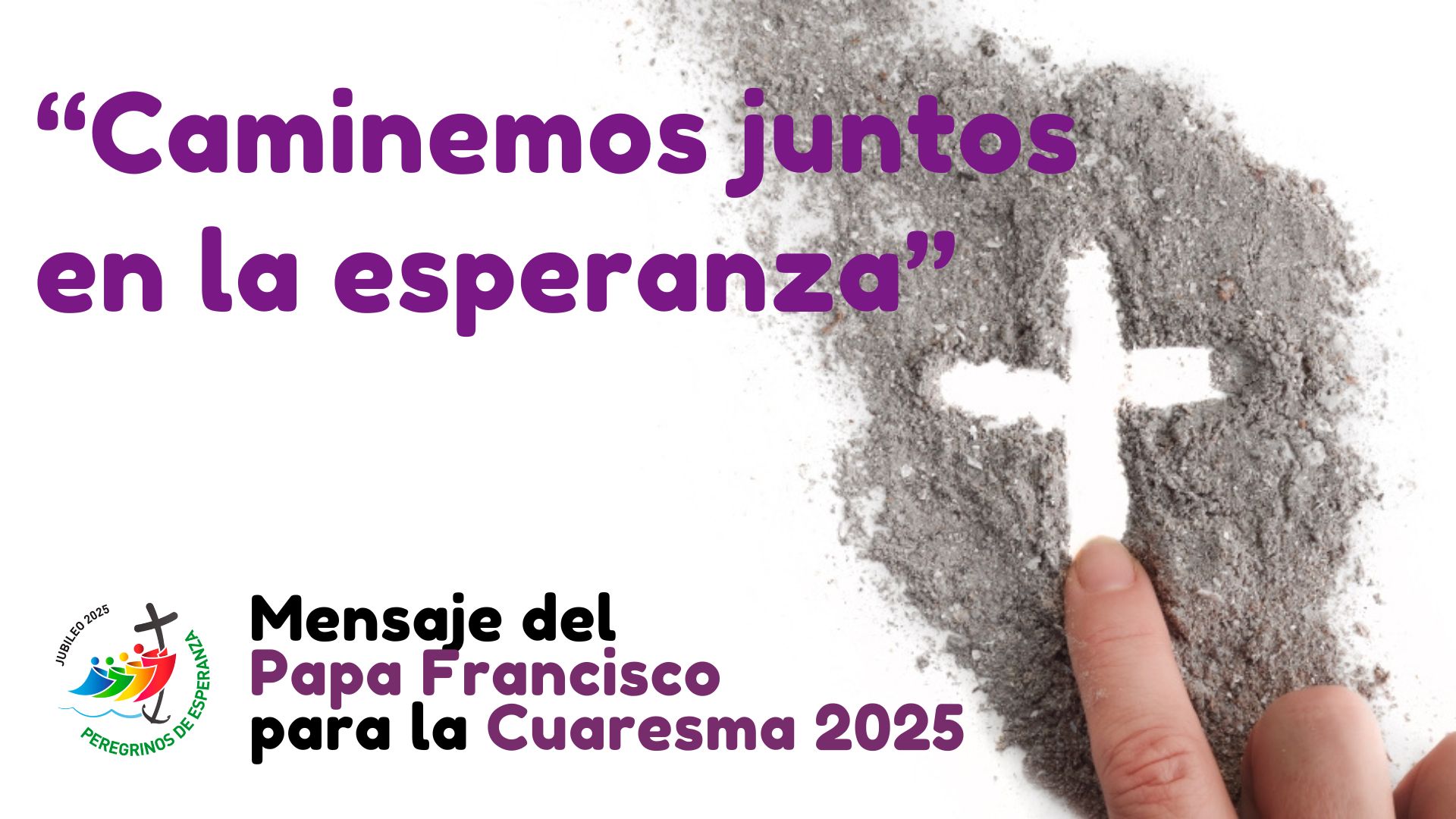Mensaje del Papa para la Cuaresma
MENSAJE DEL SANTO PADRE
FRANCISCO
PARA LA CUARESMA 2025
Caminemos juntos en la esperanza
Queridos hermanos y hermanas:
Con el signo penitencial de las cenizas en la cabeza, iniciamos la peregrinación anual de la santa cuaresma, en la fe y en la esperanza. La Iglesia, madre y maestra, nos invita a preparar nuestros corazones y a abrirnos a la gracia de Dios para poder celebrar con gran alegría el triunfo pascual de Cristo, el Señor, sobre el pecado y la muerte, como exclamaba san Pablo: «La muerte ha sido vencida. ¿Dónde está, muerte, tu victoria? ¿Dónde está tu aguijón?» ( 1 Co 15,54-55). Jesucristo, muerto y resucitado es, en efecto, el centro de nuestra fe y el garante de nuestra esperanza en la gran promesa del Padre: la vida eterna, que ya realizó en Él, su Hijo amado (cf. Jn 10,28; 17,3).
En esta cuaresma, enriquecida por la gracia del Año jubilar, deseo ofrecerles algunas reflexiones sobre lo que significa caminar juntos en la esperanza y descubrir las llamadas a la conversión que la misericordia de Dios nos dirige a todos, de manera personal y comunitaria.
Antes que nada, caminar. El lema del Jubileo, “Peregrinos de esperanza”, evoca el largo viaje del pueblo de Israel hacia la tierra prometida, narrado en el libro del Éxodo; el difícil camino desde la esclavitud a la libertad, querido y guiado por el Señor, que ama a su pueblo y siempre le permanece fiel. No podemos recordar el éxodo bíblico sin pensar en tantos hermanos y hermanas que hoy huyen de situaciones de miseria y de violencia, buscando una vida mejor para ellos y sus seres queridos. Surge aquí una primera llamada a la conversión, porque todos somos peregrinos en la vida. Cada uno puede preguntarse: ¿cómo me dejo interpelar por esta condición? ¿Estoy realmente en camino o un poco paralizado, estático, con miedo y falta de esperanza; o satisfecho en mi zona de confort? ¿Busco caminos de liberación de las situaciones de pecado y falta de dignidad? Sería un buen ejercicio cuaresmal confrontarse con la realidad concreta de algún inmigrante o peregrino, dejando que nos interpele, para descubrir lo que Dios nos pide, para ser mejores caminantes hacia la casa del Padre. Este es un buen “examen” para el viandante.
En segundo lugar, hagamos este viaje juntos. La vocación de la Iglesia es caminar juntos, ser sinodales. Los cristianos están llamados a hacer camino juntos, nunca como viajeros solitarios. El Espíritu Santo nos impulsa a salir de nosotros mismos para ir hacia Dios y hacia los hermanos, y nunca a encerrarnos en nosotros mismos. Caminar juntos significa ser artesanos de unidad, partiendo de la dignidad común de hijos de Dios (cf. Ga 3,26-28); significa caminar codo a codo, sin pisotear o dominar al otro, sin albergar envidia o hipocresía, sin dejar que nadie se quede atrás o se sienta excluido. Vamos en la misma dirección, hacia la misma meta, escuchándonos los unos a los otros con amor y paciencia.
En esta cuaresma, Dios nos pide que comprobemos si en nuestra vida, en nuestras familias, en los lugares donde trabajamos, en las comunidades parroquiales o religiosas, somos capaces de caminar con los demás, de escuchar, de vencer la tentación de encerrarnos en nuestra autorreferencialidad, ocupándonos solamente de nuestras necesidades. Preguntémonos ante el Señor si somos capaces de trabajar juntos como obispos, presbíteros, consagrados y laicos, al servicio del Reino de Dios; si tenemos una actitud de acogida, con gestos concretos, hacia las personas que se acercan a nosotros y a cuantos están lejos; si hacemos que la gente se sienta parte de la comunidad o si la marginamos. Esta es una segunda llamada: la conversión a la sinodalidad.
En tercer lugar, recorramos este camino juntos en la esperanza de una promesa. La esperanza que no defrauda (cf. Rm 5,5), mensaje central del Jubileo, sea para nosotros el horizonte del camino cuaresmal hacia la victoria pascual. Como nos enseñó el Papa Benedicto XVI en la Encíclica Spe salvi, «el ser humano necesita un amor incondicionado. Necesita esa certeza que le hace decir: “Ni muerte, ni vida, ni ángeles, ni principados, ni presente, ni futuro, ni potencias, ni altura, ni profundidad, ni criatura alguna podrá apartarnos del amor de Dios, manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro” ( Rm 8,38-39)». Jesús, nuestro amor y nuestra esperanza, ha resucitado, y vive y reina glorioso. La muerte ha sido transformada en victoria y en esto radica la fe y la esperanza de los cristianos, en la resurrección de Cristo.
Esta es, por tanto, la tercera llamada a la conversión: la de la esperanza, la de la confianza en Dios y en su gran promesa, la vida eterna. Debemos preguntarnos: ¿poseo la convicción de que Dios perdona mis pecados, o me comporto como si pudiera salvarme solo? ¿Anhelo la salvación e invoco la ayuda de Dios para recibirla? ¿Vivo concretamente la esperanza que me ayuda a leer los acontecimientos de la historia y me impulsa al compromiso por la justicia, la fraternidad y el cuidado de la casa común, actuando de manera que nadie quede atrás?
Hermanas y hermanos, gracias al amor de Dios en Jesucristo estamos protegidos por la esperanza que no defrauda (cf. Rm 5,5). La esperanza es “el ancla del alma”, segura y firme. En ella la Iglesia suplica para que «todos se salven» ( 1 Tm 2,4) y espera estar un día en la gloria del cielo unida a Cristo, su esposo. Así se expresaba santa Teresa de Jesús: «Espera, espera, que no sabes cuándo vendrá el día ni la hora. Vela con cuidado, que todo se pasa con brevedad, aunque tu deseo hace lo cierto dudoso, y el tiempo breve largo» ( Exclamaciones del alma a Dios, 15, 3).
Que la Virgen María, Madre de la Esperanza, interceda por nosotros y nos acompañe en el camino cuaresmal.
Roma, San Juan de Letrán, 6 de febrero de 2025, memoria de los santos Pablo Miki y compañeros, mártires.
FRANCISCO
Descargar AQUI